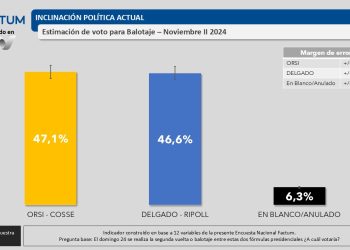Haciendo zapping me encontré con una película protagonizada por Glenn Ford: Los sobornados (The Big Heat) dirigida por Fritz Lang en 1953.Estaba empezada pero eso es secundario. En la escena que se proyectaba el detective llega a su casa tras un arduo día de labor. Su encantadora esposa (Jocelyne Brando, hermana de Marlon) lo esperaba con una sonrisa y una deliciosa cena. Ford se sienta a la mesa y ella le alcanza un vaso con whisky. Alguien llama por teléfono. Ella se traslada hacia el sonido y vuelve con el aparato arrastrando un largo cable. Todavía no se ha sacado el delantal pero luce peinada y arreglada como para salir de fiesta.
La película se corta para dar lugar a avisos publicitarios. Un continuum de mujeres de distintas edades repite la misma frase: «No me ayudes». Incitó mi curiosidad -ese es el propósito del aviso- saber de qué hablaban estas damas. Al final se trataba de un producto de limpieza. La última señora de la serie explica que el mensaje es para los hombres: «no quiero que me ayudes, porque eso significaría, que yo soy responsable de la limpieza».
Esa deliciosa vida conyugal de la película se ve interrumpida por una bomba que hace explotar el coche de la pareja con Jocelyn adentro.
Entre la cultura del film de Ford y la corrección política actual, han pasado no solo casi setenta años, sino torrentes de agua bajo los puentes. Aguas que han disuelto valores y tradiciones, en las que se navega sin brújula ni estrellas. Está bien que ya no se use «labores» o «tareas propias de su sexo» para indicar la profesión de una señora. Muchas mujeres rechazan ese acto de amor que es cocinar. Así lo reflejan alegremente las películas de Netflix donde -además de los tributos a otros lobbies- no faltan los hombres con delantal, y mujeres tomando alcohol, mientras se les sirve la comida que previamente cocinaron esos amables caballeros.
Por supuesto que estamos hablando de filmes y de avisos publicitarios. Pero esto me trajo a la memoria unos apuntes que alguien me alcanzó hace unos años. Un relato donde un personaje llamado Guillermo cuenta su historia. Aclaro que no se trata de mí. Solo es un caso de homonimia -u omonimia, como diría el querido comisario Montalbano acentuando la última «i»-.
Saliendo de madre
Si pensar es estar vivo, yo lo estaba. Para que sea útil, al pensamiento hay que cargarlo de contenido. De modo que pensé en mi madre. Eso ya era un recuerdo. «Te vas a caer Guillermito», me decía. Con mis módicos cinco años probaba fortuna corriendo el borde de la fuente circular de la placita Gomensoro. Profetisa al fin, mamá me rescató de entre un limo verde y pegajoso, con su correspondiente «Te lo dije…».
La piscina de la Asociación Cristiana, en cambio, tenía olor a cloro. Parecía más limpia, aun con su inevitable aditivo ambarino. Zarpé con flotador de aluminio atado a la cintura. Mientras madre me esperaba, cambié flotador por tabla y luego fui pez en la pecera. ¡Cuántas cosas aprendí de mi madre! A planchar, por ejemplo, destreza muy importante en mi vida. Una vez mi esposa me compró una tabla. «Te compré una tabla», me había dicho. Mi cintura agradeció enternecida. Hay una gran diferencia en planchar sobre una frazada doblada sobre una mesa…
Pensándolo bien, mi madre me enseñó a cepillarme los dientes, mirar para los dos lados al cruzar la calle, atarme los cordones (no, ese fue papá), masticar con la boca cerrada, primero las damas, a las mujeres no se les pega, dar el asiento a las personas mayores, no apoyar los codos sobre la mesa, no hacer gestos con los cubiertos en la mano, el lugar de honor en el coche es detrás del acompañante del conductor, hay que ceder a las damas el lado de la pared…
Justamente. No hace mucho, venía caminando por la vereda, que, además, es una vía peatonal. No había coches perpendiculares, bicicletas furtivas, repartidores escalando las rampas de acceso, perros sueltos, señoras con carritos de bebes… Nada. Solamente una mujer que venía en sentido contrario. Pavlovianamente acatando mi superyó, comencé a derivar mis pasos hacia el cordón de la vereda para la correspondiente cesión. La dama hizo lo propio. Era una mujer de mediana edad, ni linda ni fea, ni gorda ni delgada, ni morocha ni rubia. Acentué mi giro, y ella, como en espejo. Cuando estábamos haciendo pininos por el cordón y la colisión parecía inevitable, le dije:
«El suyo es el de la pared». Me miró con compasivo desprecio, como a un platelminto, aunque yo lo viví como un protozoario. «¡Machista!», me dijo. Quedé como un equilibrista estático sobre el cordón, mientras la dama descendía a la calzada sorteándome como un obstáculo molesto, y volvía a subir más adelante. Entonces, creo que fue entonces, empezó a germinar en mí esta decisión que de ahora en adelante guiará mis pasos: ¡Basta! Lo siento mamá, debo rebelarme contra una herencia que me ha condicionado siempre, y que, sin tú quererlo, me ha llevado a esta situación en la que ahora me encuentro. Nada de las mujeres y los niños primero. El próximo naufragio patearé mujeres y niños, y subiré primero al bote salvavidas. ¡Lo siento mamá!
Supongo debe haber sido mi último pensamiento antes de hundirme en estas heladas aguas del mar del Norte.
TE PUEDE INTERESAR