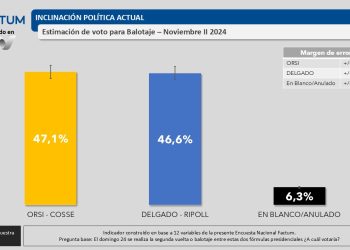Fue Nietzsche, creo, quien temió el advenimiento del siglo XX; dijo que sería calamitoso, que nunca debería sobrevenir, que todos los signos lo anunciaron con sus peores trazas y que nada bueno podíamos esperar de su paso por la historia. A la vista de los resultados, medidos con la debida perspectiva sobre la espalda, siento que también en esto tuvo razón, que efectivamente el desierto fue creciendo, que el olvido del pensamiento se fue haciendo cada vez más espeso y más eficaz hasta producir la temida tierra baldía que con tanto empeño se anduvo buscando por los malos corredores de la política, de las ideologías, de las esperanzas huecas, de las trágicas utopías.
Cuando nos volcamos hacia Rodó y su legado, hacia la obra que consiguió deslizar como advertencia a su tiempo como ejemplo de todos los tiempos, no podemos menos que experimentar el vértigo de la altura, el horror de la distancia. Robert Brasillach escribía en París, hacia finales de 1939: “qué lejos está Proust de este país en el que estoy viviendo”; Proust había muerto quince o dieciséis años antes, apenas; pero la distancia le pareció enorme. Desde el abismo tumultuoso de las décadas que nos separan de aquel universo de este antro posmoderno en el que quedamos atrapados podríamos lamentar con la misma propiedad, con la misma desazón esa lejanía de la palabra límpida y el pensamiento exacto, delicado y profundo de este grande que asumió la vida política como vida moral y la vida moral y las faenas del espíritu como eje dignificador de la urgente vida natural.
De mármoles y calles
Toda época es un comienzo, y aquella en la que le tocó vivir, enseñar y ser casi olvidado apresuradamente con un mínimo salario de mármoles y de calles que lo evocan, de plazas que simulan agradecimiento y fingen una obediencia que por exigente, por demasiado buena se reputa excesiva, lo fue con creces. El país en el que Rodó ejerció su magisterio se despertaba de los entreveros erizados de las lanzas, de las prepotencias y desprecios silvestres y miraba el porvenir como algo que finalmente podía asumirse como propio a condición de conferirle un sentido de cercanía común a lo que parecía tan distante o inalcanzable; a lo que todavía estaba doliendo.
Rodó entendió, acaso el primero de toda su ingente generación, que para construir porvenir no había que borrar o negar el pasado sino que había que entenderlo y superarlo, quitarle el fuego de los antiguos reproches y dejar aquella ingenua y primordial fuente que un día nos permitió reconocernos en ciertas palabras, en ciertas rebeldías, en unos pocos y sustantivos gestos que nos permitieron hablar de honradez, de patria, de libertad, de bien social, de cultura. Y algo más: comprendió, como Renán, que la Nación no es lo que se encierra en los estrechos y ciertamente respetables límites de las fronteras, sino aquello que se forja como puente que las generaciones presentes establecen con las tradiciones más hondas y queridas de una sociedad y los hombres y mujeres que nos aguardan en los inciertos horizontes del fondo del futuro.
Su palabra y su conducta vinieron no a corregir, no a enmendar no a contemplar desde algún inaccesible Olimpo o a señalar altivamente qué había, o qué faltaba o qué debía hacerse, sino que desde la sincera inmediatez del vivir se abocó a pensar y a demostrar que nada grande podría salvarse aquí ni en ninguna parte sin la cultura y sin la moral que nos conecten con los valores e ideales que son la invicta fuerza y la esencia de la civilización occidental. Para Rodó, hombre de la cultura que estuvo en la política, que dictó cátedra de compromiso y decencia en la política no fue la política una carrera personal, ni una aventura del momento, ni, mucho menos, un medio para alcanzar influencia o lucimiento de salón; Rodó consideró que el deber del ciudadano, cualquiera fuera el lugar que ocupe en el seno de la comunidad, consiste en forjar su identidad social en diálogo con los principios que hacen y sostienen a la República, postuló que la dignidad personal, la honesta libertad de todas las horas, el amor al trabajo y el amor al estudio y el respeto mutuo son, antes y por encima de las leyes, los que consagran como costumbre y mandato la estabilidad y la dicha del sistema de convivencia pacífico de los orientales.
Ningún hombre es una isla
Encontrarnos hoy con la obra de Rodó es una ocasión para revisar dónde estamos, en qué nos hemos extraviado, en qué corremos el riesgo de convertirnos. Rodó pensando hace 120 años, filtrando trabajosamente su discurso desde las culpables deficiencias y distracciones del actual sistema educativo nos hace pensar con urgencia en aquello que lo desveló en su tiempo. Han cambiado algunos nombres propios, las fechas son distintas, la geografía urbana del amable Montevideo que lo vio caminar concentrado y casi con asombro por sus tranquilas calles ha variado bastante con mengua del encanto. Sin embargo todavía hay algo que se empecina en seguir de pie, que está agazapado y que desde aquel paisaje nos interpela, a saber: nunca podemos decir que vivimos en libertad enteramente si nos escondemos detrás de los prejuicios o de las ideologías o de las reducciones simplistas y hacemos de la ocasionalista o descarnada política el centro y no el medio de la vida nacional; nunca podremos sentir como propio un destino que es aislamiento y no identidad con nuestro continente, con nuestra lengua, con los tesoros de nuestra cultura. Y lo más importante: así como ningún hombre es una isla, según la célebre fórmula de John Donne, ningún país, ninguna comunidad tampoco lo es; todos formamos parte de la gran empresa de hacer este mundo un poco mejor. Y tendremos que empezar por casa, que es en todo tiempo y sin excusas el primer lugar desde el que somos llamados.
Rodó deriva toda su inquietante supervivencia porque nos hace pensar en lo mucho que nos falta; en lo mucho que tenemos por delante y que depende de nosotros. Y no de otros.
*Filósofo, crítico literario, ensayista y editor uruguayo. Autor de Maestros de la Gracia: La abadía de Port-Royal en el siglo XVII, y Liberalismo Armado, entre otros.
TE PUEDE INTERESAR