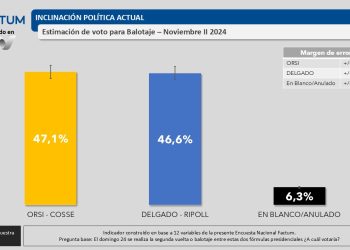Muchas veces me pregunté qué estaba haciendo allí. Pero eso fue al principio, después me acostumbré, los argentinos no son tan diferentes a nosotros. Ellos me reconocían enseguida como el hermano menor. Y miren que yo evitaba expresiones tan delatoras como championes o cerquillo. Ni qué decir de ese ta con que se cierran las frases en la Banda Oriental para darles un cierto énfasis, o que reiteradamente usado en una conversación telefónica, denota la intención del hablante de cortarla. No creo necesario agregar mi nacionalidad, pero bueno, sí, soy uruguayo, y eso supone como bien hace notar Borges (él usa el término «oriental»), cierta soberbia. A pesar de lo difícil que resulta basarlo en hechos, nos creemos más serios, más honrados y, lo peor de todo, seguimos soñando con ganar, otra vez, la copa del mundo. Los vecinos del Plata nos hemos odiado y amado a lo largo de la historia. Siempre nos hemos sentido algo parientes y, en mi caso particular, tenía unos lejanos, que vivían en algún lugar de Buenos Aires. La cosa es que un día me llaman de un estudio jurídico para informarme que había heredado una casa en el barrio de Caballito, cerca del Parque del Centenario.
Yo había ido algunas veces, y Buenos Aires, nunca me había llamado mucho la atención. Viudo, sin hijos, jubilado y con todo el tiempo a disposición, puse algunas cosas en la valija y dos o tres días después me entrevisté con el abogado. La tía Marucha, a quien yo conocía solamente por fotos, era una prima de mi madre a la que quería mucho. Más de una vez mamá me había contado la desventurada historia de la tía Marucha y de cómo se había venido a vivir con nosotros, cuando yo era recién nacido y mis hermanos apenas proyectos inconclusos. Después conoció a un señor extranjero con quien formó su familia, un empresario que hizo fortuna y que la llevó por todos los lugares del mundo desde donde nos llegaban periódicamente cartas y postales, que mi madre guardaba en una caja de madera con sus iniciales que le había hecho mi padre. Mirá, la tía Marucha que te tiene aúpa. Y ésta en el Parque Rodó. Tenía locura contigo. Esas historias que uno escucha por cortesía, pero que el paso de los años va poniendo en su justo lugar. Como fuere, la tía Marucha, obviamente como consideración a mi madre, me había recordado en su testamento, que bien mirado, es una de las más bellas formas del recuerdo.
No conocía en Buenos Aires absolutamente a nadie, de modo que me dediqué a pasear por el barrio, recorrer el cercano parque e ir al supermercado a hacer mi diario avituallamiento. En una de esas incursiones, me llamó la atención un pequeño cartel prendido con chinches al panel de avisos que los comercios ponen a disposición de los clientes: Alberto Lagorio Pestalozzi, taller literario. Me sonó lo de Pestalozzi, me pareció que se refería a la calle y pregunté al cajero. Lea bien, me dijo el hombre y agregó, ¡Próximo! Efectivamente, se trataba del apellido del anunciante y la dirección, en la calle Antonio Machado, rezumaba literatura. Los trámites de la sucesión iban a ser largos, además de la casa había otros bienes y tenía que ocupar el tiempo en algo. Lo que me decidió del todo fue verificar que la casa de Marucha, es decir, mi casa, ubicada en Ferrari, casi Avenida Warnes, quedaba a cuatro o cinco cuadras de lo de Pestalozzi. El barrio de Caballito conserva el encanto de las calles adoquinadas, arboladas, casas señoriales como la de los Lezica. La de Pestalozzi era una casa enrejada, con fachada de ladrillo, techo de tejas, un garaje bajo el nivel del piso donde estaba el salón de clase.
Me presenté. Pestalozzi me dio la bienvenida con una ancha sonrisa. Vestía un saco azul cruzado con botones dorados y una golilla al tono, atuendo adecuado a ese aire a la vez amable y de aristocrática distancia, con que me estrechó la mano. Tenía ese physic du rol de las familias patricias argentinas, que tan bien describiera Silvina Bullrich en muchos de esos libros que no he leído. Cuando le dije que era uruguayo, me miró con entomológica simpatía. Al principio éramos nueve. Un historiador francés radicado en Buenos Aires desde fines de los ’80, un ingeniero civil, un escribano que quería ser escritor, cinco señoras y un oriental. Todos compartíamos lo que parecía ser una condición ineludible para el seguimiento del curso: ser jubilados. Para los que nunca han asistido a un taller literario dictado por Pestalozzi (yo no conozco otros, por lo que no puedo decir que sean diferentes) les adelanto que se trata de verdaderos ejercicios de paciencia. La idea es guiar al tallerista en el análisis de textos de escritores reconocidos, para darle herramientas con que valorar y corregir sus propios trabajos. Siendo extranjero, me parecía adecuado mantener un perfil bajo, intervenir poco y hacerlo con mesura y prudencia. Con el paso del tiempo, me fui aclimatando lo justo y necesario para integrarme a la dinámica del grupo.
Ya con otra perspectiva, vine a notar que la mayoría de los participantes apenas si disimulaba sus ganas de hablar, muchas veces interrumpiendo al expositor de turno, interrupción interrumpida por otro participante, lo que, en suma, transformaba la sesión en una suerte de babélico tumulto poco afín al intercambio de ideas. Comprendí que la función de Pestalozzi era más la de un terapeuta de grupo, de un gurú, de un equilibrador, que la simple y engañosa apariencia de orientador literario. Observándolo con atención, percibí el desgastador esfuerzo con que cumplía su mester karmático. También Johann Heinrich, su, para mí, más que indudable antecesor, dio su vida por la enseñanza. Ese pertinaz proceso erosivo empezó a hacer mella en el físico y en el ánimo de Pestalozzi. Ya no ocultaba su irritación, discutía con sus discípulos, se enfurecía cuando lo contradecían y entraba por momentos en una especie de trance, como si estuviera evadiéndose hacia otra realidad.
Tomaba pequeñas porciones de algo que obtenía de una caja de chicles Beldent sin azúcar, que reservaba para uso propio, a diferencia del enorme plato de caramelos con que generosamente nos estropeábamos los dientes. Hasta los mártires tienen sus límites, pensé. Este oficiante de misterios en una catacumba, ¿estará dispuesto verdaderamente, a morir por nosotros? ¿Lo estaba yo, acaso, cuando en veinticinco años de docencia en Secundaria, al preguntar a un nuevo grupo de alumnos, por qué se llamó Cruzada Libertadora a la empresa de los 33 Orientales, me contestaban, invariablemente, porque cruzaron el río? ¿Acaso no era yo subido nuevamente al madero? ¿No son esas, mis manos sucias de tiza, horadadas por clavos que no saben lo que hacen? Sentí de pronto por Pestalozzi algo parecido a la piedad. Ahora sé que me apiadaba de mí mismo.
Continuará en el próximo número.
TE PUEDE INTERESAR: