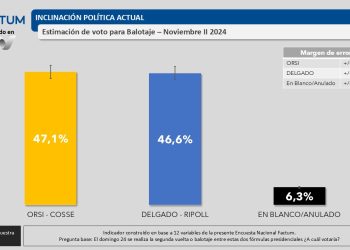Sigue de la semana anterior. En la primera parte de este relato nuestro protagonista viaja a Buenos Aires a causa de un legado de una tía. Para pasar el tiempo durante los trámites, decide acudir a un taller literario en el barrio de Caballito, de un tal Alberto Lagorio Pestalozzi…
Al cabo de un par de meses, la concurrencia empezó a mermar. Éramos siete, dos participantes habían desistido por coincidencias de horarios u otras razones particulares. Después, desapareció el francés. Al final quedamos cuatro: el ingeniero, el escribano, una simpática señora y yo. La señora resultó conocida de la tía Marucha. Había sido su vecina durante años y se deshizo en elogios sobre la tía. Le dije que yo atesoraba su recuerdo, pese a que dejó de vivir con mi familia cuando yo cursaba unos módicos tres años. Le conté que mamá me había transferido genéticamente su devoción hacia ella. La señora en cuestión, ahora vivía en un barrio privado, en Balcarce. Por la seguridad sabés. Está complicada la cosa. Así que nos mudamos. Estamos más lejos naturalmente. Ahora, también una se pregunta, más lejos… ¿de qué? Mirá, hablan de la tinellinización de la sociedad, pero estamos en la maradonización, que es mucho peor, treinta y nueve escalones más abajo. Cuando iba a comentarle que había visto 39 escalones en el cine Pocitos, allá por el ’58, agregó: O tempora, o mores. Pensé inmediatamente en Mariano, pero antes de decirle que era el último maestro y referirme a Cristal, Cuartito azul, Taquito militar, me espetó, así nomás, a boca de urna: Pero ustedes están mejor… ¿Nosotros?, le respondí, alzando las cejas.
Pestalozzi había ido mejorando en la medida en que disminuían sus parroquianos. Recuperó su bonhomía, lucía de un color saludable. Parecía florecer, en medio del ambiente subterráneo de su atelier bonaerense húmedo e inundable. Esa humedad que apenas si disimulan los acondicionadores de aire, que impregna los papeles con su peculiar olor, que abraza en invierno con su frío reumático y abrasa en veranos de calor disolvente. Un Pestalozzi ahora inmunizado nos recibía con café, caramelos y parecía soportar de mejor talante la lectura de nuestros esfuerzos literarios. Pero la vida es una imitación de la literatura, y si «los focos de tensión» existen en la narrativa, la vida los copia. Leer ante un público un texto propio es un intento de lograr aprobación. ¿Cómo decirle a un autor que no nos gusta su trabajo, sin atinarle en medio de la torre de su narcisismo y obtener, como premio de honestidad, un odio eterno? Seguramente fue eso lo que pasó. La lágrima que desbordó el vaso. En algún momento, alguien, a quien tocaba leer su obra, la finalizó como sigue:
«Ha llovido. Sobre el cemento azogado de la avenida los coches marchan en opuestas direcciones. Los que van, dejan huellas de fuego. Los que vienen, siguen caminos de hielo. De vez en cuando un paraguas audaz cruza raudo hacia la otra orilla. Me pareció una metáfora sobre la vida: el fuego y el hielo. Ir y volver. Vamos sobre el calor de una idea, de un sentimiento. Volvemos sobre rieles de hielo. Vacíos. Vaciados. ¿Hay en verdad dos caminos? ¿O todo será ilusión, reflejos en un cristal cortado por un paraguas? Una ambulancia dibuja su multicolor abanico. Un auto que dobla en U cambia, ilegalmente, fuego por hielo. Y así, mi alma permanece expectante, lobuna y gris, tras de la ventana».
¿Es a escala humana ese sufrimiento pestalozziano, condenado a preguntarse eternamente qué es más elevado para el espíritu? La eternidad, ¿nunca se termina? Mientras tanto, los cuatro supérstites ya habíamos instaurado la costumbre de hablar todos a la vez y nos entendíamos con esos códigos que las familias desarrollan para asegurar la continuidad de la vida humana. Cuando vimos Poe, a pedido del ingeniero o tal vez del escribano, que era (uno de los dos) fanático admirador, el afable Pestalozzi se reencontró con el otro Pestalozzi. Nuevamente se mostró frío y distante. El ingeniero, o tal vez el escribano, propuso la lectura del cuento titulado William Wilson. No me gusta Poe, dijo Pestalozzi con una voz desconocida.
El escribano, o tal vez el ingeniero, intentó una defensa del autor de El gato negro y de El tonel de amontillado. La señora agregó que también era autor de cuentos humorísticos, como Los anteojos, donde el protagonista por negarse a usar lentes, termina casado con la tatarabuela y que parece tan maupassiano que si no fuera porque Poe murió un año antes del nacimiento de Maupassant hubiera sido sospechado de copista. Yo, que apenas había aleteado sobre el texto de William Wilson, dije una tontería sobre el tema del doble, la ve doble y la doble ve doble. No me gusta la literatura fantástica, replicó Pestalozzi sirviendo una vuelta de café regado con abundante Splenda, endulzante líquido de cero calorías. Entonces, vuelve a ser el solícito anfitrión que escucha con deferencia, elogia el esfuerzo y encuentra aspectos positivos en nuestras magras producciones. Cuando pasó la segunda vuelta de café no lo acepté. Argüí válidas razones de mi tratamiento contra la hipertensión. Pero Pestalozzi era un hombre persuasivo y su café, estaba hoy especialmente bueno. Creo que dijo algo como: por cuatro días locos que vamos a vivir… o algo en latín que no entendí.
De pronto, lo entreví como a través de una ventana que se iba achicando a medida que aumentaba la humedad. Sentí la espalda fría y pegajosa como si estuviera apoyada contra una pared. Con un golpe de voluntad adquirí plena conciencia. Pestalozzi, con una expresión beatífica, me estaba emparedando. Alcancé a gritarle, irritado: ¡No estoy de acuerdo con este cierre! Me miró con la misma cara de un cura administrando la Sagrada Comunión. Pasando que hay lugar, me dijo. ¡Es un mal cierre!, insistí, ¡plagiario! En ese momento advertí que estaba acompañado. Mis gritos y el cese del efecto del narcótico que el maestro había echado al café, despertaron a los otros tertulianos. Yo agregué, viendo que manejaba la paleta con la mano izquierda: ¡Zurdo y albañil! ¡Por algo tu pariente sale en las fotos con la mano tocándose el corazón por debajo del saco! ¡Burro!, me contestó. No son fotos. No había cámaras de fotos en 1827. El escribano argumentó en mi defensa: En este estado, hago constar que el dicente se refiere a las fotografías de los distintos retratos, dado que no ha tenido oportunidad de contemplar los originales. El ingeniero calculaba, con procedimientos de murciélago, la capacidad del ambiente y la cantidad de oxígeno de que dispondríamos antes de morir por asfixia. La simpática señora agregó, a modo de epitafio: Usted es deprimente Pestalozzi. Miren, nos dijo, ¿saben lo que pasa? Que ustedes nunca van a aprender ¡nada! de literatura. Y colocó el ultimo ladrillo.
TE PUEDE INTERESAR: