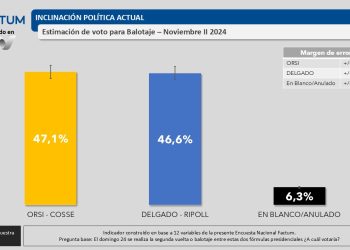¿A qué estamos llamados? ¿A trabajar o a contemplar? ¿A hacer las cosas porque debemos o porque queremos? Si trabajamos, ¿lo hacemos para tener ocio, para recuperar fuerzas y volver a trabajar, o por el trabajo mismo? ¿Trabajamos porque pensamos que es meritorio hacer cosas que nos cuesten, que implican esfuerzo? ¿Cómo conciliar trabajo y ocio de la forma más adecuada, teniendo en cuenta que el hombre es libre? Son preguntas muy antiguas, que se vienen planteando desde el Génesis, y que fueron contestadas por Aristóteles, por san Benito (“ora et labora”), por santo Tomás de Aquino, por Kant, por Josef Pieper… Incluso, en cierto sentido, por san Josemaría Escrivá de Balaguer.
Apenas el hombre fue creado, Dios lo puso a trabajar: “El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara (ut operaretur et custodiret illum)”, dice el libro del Génesis (II, 15). Como hasta ese momento el hombre no había pecado, trabajar en el jardín no le costaba. El esfuerzo, el cansancio, el sufrimiento que implica el trabajo, no es algo propio del trabajo: es algo propio del pecado.
Por su parte, el vocablo ocio, proviene del griego skholé: escuela, en español. Porque la escuela era el lugar donde los jóvenes se reunían a escuchar, a aprender, a contemplar: no tanto por obligación, sino porque se deleitaban aprendiendo, contemplando la realidad.
Es que el concepto de ocio propio de los antiguos era muy distinto al nuestro, que es no hacer nada. El ocio griego consistía en apartarse de las ocupaciones diarias (en latín el nec-otium, es decir, lo que no es ocio: el negocio), para participar en actividades artísticas como el debate, la escritura, la pintura o la filosofía. San Josemaría interpretaba correctamente el antiguo concepto de ocio cuando decía que “el descanso no es no hacer nada: es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo”; y por eso entendía que el ocio en sentido moderno, “debe ser un pecado”.
Pero volvamos a la Grecia antigua. Aristóteles decía que “estamos no ociosos, para tener ocio”. Es decir, nos dedicamos a los negocios para vivir, pero que el fin de nuestra vida no es el trabajo, sino la contemplación. Hoy, diría Max Weber, “no se trabaja por el hecho de vivir, sino que se vive para trabajar”. Es la ética protestante del trabajo, según la cual, a más trabajo –a más esfuerzo–, mayor mérito tiene y mejor es la persona. O como decía Antístenes, “la fatiga es el bien”.
A esto, santo Tomás de Aquino responde que “la esencia de la virtud reside más en el bien que en la dificultad”, por lo que “no todo lo que es más difícil es más meritorio, sino que si es más difícil ha de serlo de tal forma que sea al mismo tiempo mayor bien”: las cosas no son buenas porque cuesten trabajo, sino porque están bien hechas.
Veamos un ejemplo: cuando un carpintero experto construye un mueble excelente, el mérito de su trabajo reside más en la bondad de su obra –el mueble bien hecho– que en el esfuerzo que puso al hacerlo. Tras muchos años de experiencia, probablemente le costó menos hacer bien su último gran mueble que su primera mesita.
Y es que la virtud –el hábito de obrar bien– nos perfecciona, al punto de que nos permite seguir rectamente nuestras inclinaciones naturales. “Las supremas realizaciones del bien moral –dice Pieper– se caracterizan por el hecho de que se consiguen fácilmente, pues es inherente a su esencia que procedan de la caridad”.
He aquí la clave del problema: la virtud de la caridad –el amor– es la amalgama capaz de unir el recto sentido del trabajo con el recto sentido del ocio –al modo de los antiguos.
Si trabajamos por amor –a Dios y a los demás– podemos llegar a contemplar en nuestro propio trabajo el amor que Dios nos tiene. Nos costará, pero –como decía San Josemaría– si procuramos “hacer lo de Marta, con el espíritu de María”, nuestro trabajo dejará de ser una cumbre hostil que ha de ser conquistada con esfuerzo para convertirse en un jardín, que ha de ser apaciblemente cultivado. Es la virtud de la caridad –es el amor– quien hace fácil lo difícil, quien convierte un deber arduo en actividad gozosa: cuando se hace por amor, el trabajo pesa menos.
Si ofrecemos nuestro trabajo y nuestro descanso a Dios, convertiremos el trabajo y el ocio –en sentido antiguo– en actos de amor. Y a través de ambos, tendremos la maravillosa ocasión de contemplar la magnífica grandeza de nuestro Creador.
TE PUEDE INTERESAR: