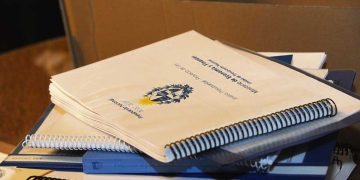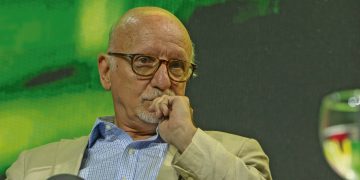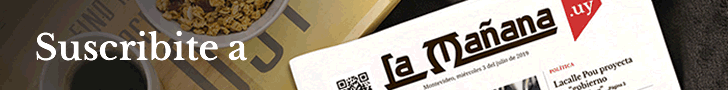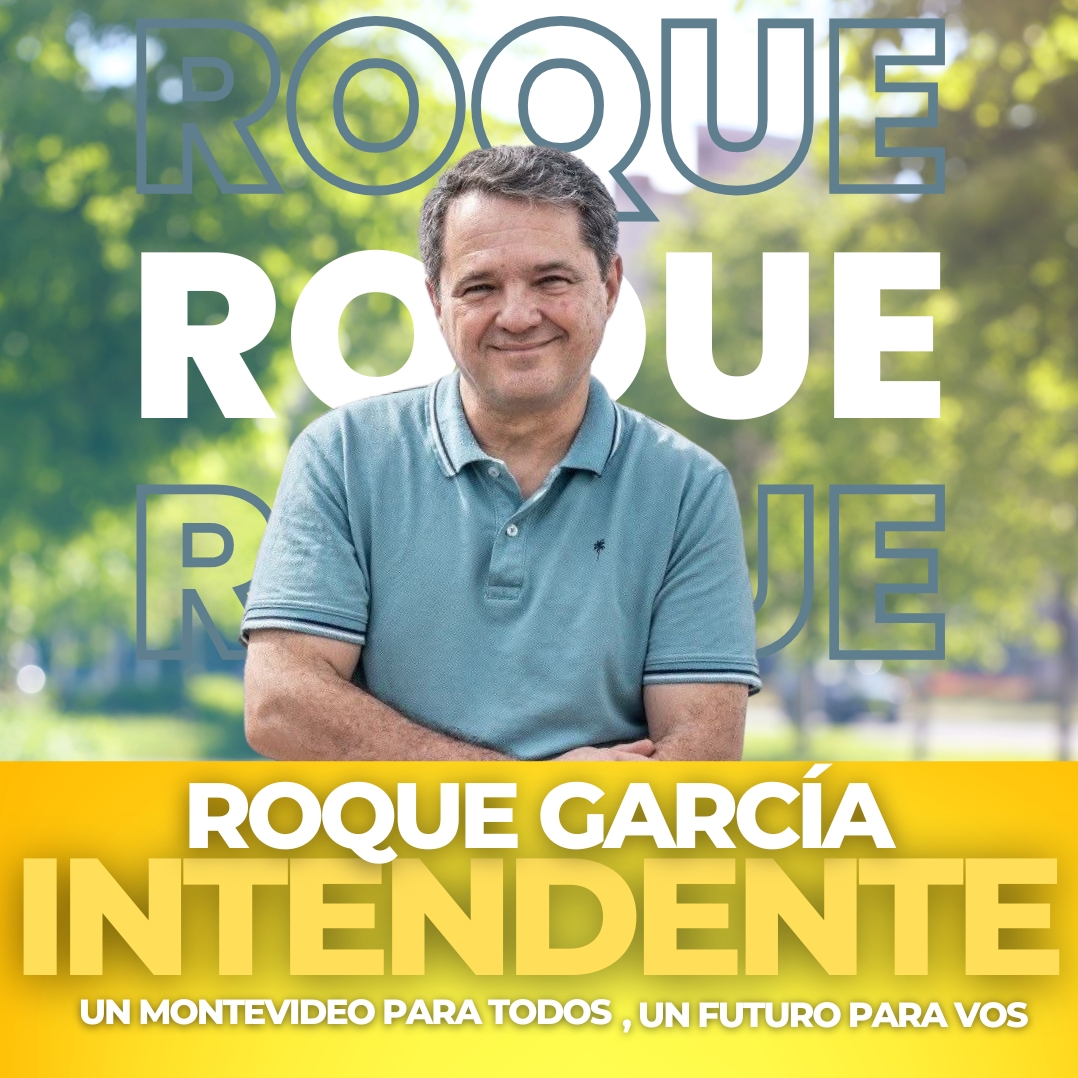Es para mí un alto honor, a 50 años de la fundación del Liceo Militar Nº1 Coronel Lorenzo Latorre, poder expresar unos breves comentarios sobre la vida y obra del excelso gobernante que dio nombre a nuestro Instituto.
Permítanme traer a la memoria, y con sentido afecto, aquella conferencia que sobre el tema dictó mi hermano Hugo, docente fundador del Liceo, en aquel siempre bien recordado gimnasio de la institución.
Era el año de 1975, establecido como Año de la Orientalidad, en conmemoración del sesquicentenario de los hechos históricos de 1825 y la exaltación de los héroes fundadores. En ese ámbito de celebración el Estado uruguayo asumía con interés y devoción la reivindicación del coronel Lorenzo Latorre para rescatarlo del injusto olvido que una leyenda negra había impuesto. En cumplimiento de ese objetivo, en mayo de ese año, fueron repatriados, desde Argentina, los restos del ilustre gobernante que pasaron a descansar en el Panteón Nacional. En esa histórica jornada tuvimos el honor, como cuerpo de alumnos del Liceo, de formar parte de la Parada Militar que rendía tan singular como merecido homenaje.
Lorenzo Latorre nació un 28 de julio de 1844 en la Montevideo de la Defensa, sitiada en la Guerra Grande. Hijo de padre gallego (comerciante y funcionario de Aduana) y madre oriental, desde muy joven e inmerso en un ambiente de permanente belicismo sintió atracción por la milicia y ya en la adolescencia se integró a la revolución que en 1863 llevó adelante el general Venancio Flores.
Dos años después, con apenas 21 años, integró como teniente segundo el Batallón Florida al mando del coronel León de Palleja y tuvo destacada actuación en la llamada Guerra del Paraguay, una experiencia durísima para todos los combatientes. En la batalla de Estero Bellaco, un disparo en la ingle casi termina con su vida, debiendo regresar herido a Montevideo. Dos meses después caía abatido su jefe en circunstancias heroicas. Para evaluar la ferocidad de la lucha basta saber que de todo el ejército oriental que participó en la contienda solo pudo regresar una pequeña parte.
Así se formaba el Ejército nacional, rumbo a su profesionalización y llamado a tener un protagonismo decisivo en los siguientes años.
Iniciada la Revolución de las Lanzas por el caudillo blanco Timoteo Aparicio, en marzo de 1870, Latorre ya es teniente coronel del ejército gubernista y jefe del Batallón 1º de Cazadores, destacándose en la contienda.
En 1872, contrae matrimonio con Valentina González de Aragón y al poco tiempo pasa a residir en la Ciudad Nueva, una casa en la calle Convención y Soriano. Con ella tuvo nueve hijos a los que sumó tres más de su segundo matrimonio (en 1890, con Amalia Bussetti) en la Argentina.
Hacia 1875, nuestro país vivía una de sus tantas crisis periódicas. Era el llamado “año terrible” que exigía la necesidad de un cambio profundo. Uruguay, nacido a la vida institucional en 1830, no conocía aún la estabilidad política, ni el respeto a su soberanía nacional, ni la sostenibilidad financiera ni económica. La injerencia de sus poderosos vecinos era frecuente y los diversos movimientos levantiscos de blancos y colorados se fraguaban en dichos territorios. Todo era precario e inestable, sujeto a los caprichos de los caudillos, muchas veces manejados por los “doctores”, que con pocos medios eran capaces de desafiar a un Estado todavía en ciernes.
El prestigio de Lorenzo Latorre trepó a la cima en aquel trágico año de 1875. Era el ministro de Guerra y Marina que le daba sostén al gobierno de Pedro Varela y, a fines de ese año, logró neutralizar la llamada Revolución Tricolor, lanzada desde Buenos Aires. Pasó a ser el “Pacificador”, el ministro que era considerado garante del orden y cumplimiento de la Ley. A estas condiciones de autoridad y mando, de firme carácter y gran eficiencia, se le sumaba una conducta honrada y austera. Cuando en diciembre de 1875 la Asamblea General le votó el ascenso a coronel mayor (lo que en la época era el grado de general) Latorre envió una antológica nota donde exponía las razones para no aceptar ese ascenso. La economía del Estado no toleraba más gastos y cada servidor público debía comprometerse en sacar al país adelante dejando de lado intereses personales. No era una respuesta de especulación política, volvió a rechazar el mismo ascenso cuando era presidente constitucional en 1879.
Cuando renunció el presidente Varela, no sorprendió a nadie que aquel 10 de marzo de 1876, una multitud liderada por las llamadas “fuerzas vivas” fueran a su domicilio de la calle Convención a ofrecerle el gobierno de la República. “Solo prometo que haré un gobierno honrado y decente” decía entonces nuestro personaje.
El joven ministro, de apenas 31 años, devenido en gobernador provisorio aceptaba el reto y el Uruguay entraba en una nueva etapa de su evolución histórica. Latorre gobernaría por encima de las divisas partidarias, congregando en torno de sí a los mejores hombres sin mirar su adhesión partidaria o su postura ideológica.
Así se iniciaba la reconstrucción nacional, la modernización del Estado, la inserción del Uruguay en el concierto internacional y la formación de una conciencia histórica que sería el cimiento cívico para integrar a todos los habitantes, los nacidos en el territorio y los inmigrantes. En suma, se hacía realidad la independencia proclamada medio siglo atrás.
Latorre: la unidad nacional es el título de la extensa y valiosa obra del historiador Eduardo de Salterain y Herrera, publicada en 1952 y reeditada en aquel 1975. Latorre: la forja del Estado era el libro escrito en 1977 por el profesor Washington Reyes Abadie. Ambos textos reconocían la figura del estadista y los importantes aportes realizados en aquellos años.
El gobierno de Latorre logró integrar en una unidad nacional la capital portuaria con el resto del territorio. Pudo aplicar el Código Rural que aseguró el posterior desarrollo agropecuario del país. El alambrado de los campos, que cobró notable impulso, consolidó la propiedad de la tierra y proyectó la nueva empresa rural. Se crearon: nuevos Códigos para el sistema de Justicia, Juzgados Letrados, el Código de Comercio, el Registro de Estado Civil, el Correo nacional, se sanearon las finanzas públicas, se restituyó el crédito y se garantizaron las inversiones. “Va siendo habitable la campaña” se leía en diversas publicaciones que aplaudían la nueva situación. En el ámbito educativo, la labor infatigable de José Pedro Varela, al frente de la Dirección de Instrucción Pública, sentó las bases para el desarrollo de una sociedad donde la Escuela pública se convertiría en el símbolo de la integración y el aprendizaje escolar para todos los niños, ejemplo en el contexto latinoamericano. Se sumaba al esfuerzo educativo la Escuela de Artes y Oficios, de importante aporte a la formación de jóvenes, que ya entrado el siglo XX se transformaría en Universidad del Trabajo. En lo religioso, en acuerdo con la Santa Sede se erigió en 1878 el Obispado de Montevideo con jurisdicción en todo el territorio a cuyo frente se designaba al hasta entonces vicario apostólico Jacinto Vera. Se consagraba la independencia eclesiástica del Uruguay.
Importantes obras arquitectónicas y urbanísticas ampliaban y embellecían la ciudad capital y las del interior, junto a la fundación de pueblos y villas. El taller de adoquines, como una muestra de las transformaciones a nivel del sistema penitenciario, permitió el empedrado de varias calles y, sobre todo, la rehabilitación a través del trabajo para quienes habían infringido la ley.
En la evocación del pasado y afirmación nacional aparece La Leyenda Patria de Juan Zorrilla de San Martín, con motivo de la inauguración del monumento a la Independencia en Florida (19 de mayo de 1879). Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, culmina su excelsa obra: El juramento de los Treinta y Tres (1878). Así como también se va sumando una pléyade de intelectuales e historiadores que empiezan a construir nuestro primer imaginario histórico.
El gobierno de Latorre generó el clima de confianza que la autoridad del Estado y el respeto a las normas producen. Las inversiones se multiplicaban y llegaban a las distintas áreas: infraestructura, vías férreas, telégrafo, servicios públicos, modernización de la estancia ganadera, la incipiente industria y un largo etcétera. Este notable impulso marca por sí solo el enorme progreso y la gran transformación que tuvo el Uruguay en aquellos cuatro años de gobierno.
Pero su obra era desconocida y cuestionada por una oposición implacable y artera que no daba tregua. Respondía entonces el coronel, en 1878: “Mi gobierno es transitorio, pero deja una estela que no han de borrar los tiempos sucesivos, porque he sustituido el poder de las pasiones por el de la razón; el poder de los intereses particulares por el poder de los públicos intereses, de los intereses de la nación, de los intereses de todos los que forman dentro de la esfera de lo justo y lo legítimo”.
Inesperadamente, en marzo de 1880, luego de asumir como presidente constitucional el año anterior, el coronel Latorre decidió renunciar sin dar mayores explicaciones. Luego de un corto período de estadía en la frontera con el Brasil, en 1881 pasó a vivir en la República Argentina, alternando entre la ciudad de Buenos Aires, una estancia ganadera adquirida en Pehuajó, a 350 km de la capital y que bautizó como “Pampa Oriental”; y a partir del 1900, en una quinta de San José de Flores, siempre rodeado de su numerosa familia.
En Uruguay tomó ímpetu de curso forzoso una narrativa interesada y tergiversadora de los hechos, propia de una leyenda oscura, que llevó al coronel Latorre a un dilatado destierro de más de tres décadas. Murió en Buenos Aires un 18 de enero de 1916, a los 71 años.
En su testamento, había escrito: “Pido a mi buen hijo Lorenzo, que, pasado un tiempo de mi fallecimiento, y cuando él lo crea conveniente, traslade mis restos a la sepultura que tengo en Montevideo, pues mi deseo sería que descansaran en el suelo querido de la Patria”.
Después de 59 años, en 1975, se cumplió con la voluntad de nuestro insigne compatriota.
* Capitán (R) del Ejército, docente en Historia de Enseñanza Media