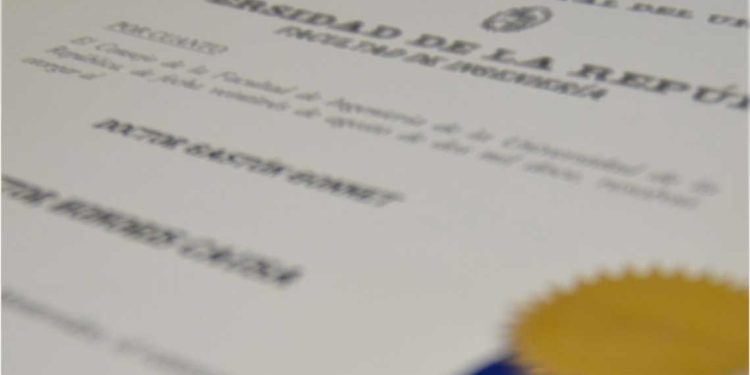El origen de las instituciones universitarias presupone un espacio cultural común, en el que esas nuevas “catedrales del saber” pueden surgir, prosperar y enfrentarse libremente.
Giovanni Santini, en Universitá e societá nel XII secolo.
En varias columnas y entrevistas publicadas en La Mañana hemos resaltado la importancia que tiene el factor humano de la economía para el crecimiento económico, en el sentido de que solo es posible crecer sostenidamente teniendo como base una ciudadanía capaz no solo de adaptarse a las nuevas modalidades y requisitos del mercado laboral actual o futuro, sino, más aún, capaz de innovar para generar desarrollo.
Desde esa perspectiva, es evidente que la educación, aquí entendida como enseñanza de técnicas, conocimiento y saberes, así como de valores morales, es la piedra angular de todo posible crecimiento económico y de un buen funcionamiento social. Lamentablemente, aunque nuestro país tenga bien admitido su problema de crecimiento y una porción considerable del sistema político esté de acuerdo en que es necesario revertir esta tendencia –de hecho, se realizaron varias reformas en esta legislatura, entre ellas, una reforma educativa– días atrás se anunció con bombos y platillos que 2233 docentes de inicial, primaria y secundaria habían obtenido, por medio de una prueba con respuestas de múltiple opción, un título universitario.
Lo paradójico del caso es que dicha prueba no fue realizada en una institución universitaria –que son las instituciones que tradicionalmente pueden entregar un título universitario– sino que, según expresa El informe de docente acreditado 2023: “Debido a la falta de experiencia en evaluaciones del nivel superior de enseñanza […] el Ineed contrató una asesoría con el Icfes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), una institución que cuenta con una amplia trayectoria en la región en la realización de pruebas en general y de este tipo en particular”.
Parece una broma, pero no lo es. Uruguay, que fue un país de referencia en América Latina por el caudal de sus intelectuales, artistas y políticos, debe recurrir a la tierra del realismo mágico para inventar un constructo a través del cual nuestros docentes puedan convertirse en “universitarios”, pasando una prueba de Competencias básicas que incluyen comprensión lectora, matemática y estadística básicas, habilidades tecnológicas y digitales, y producción escrita y organización textual, y en formación disciplinar (variable). Además, en esta primera edición se solicitó realizar una prueba de habilidades para la educación inclusiva.
Quienes hemos transitado por el mundo de la universidad –no exclusivamente en Uruguay–, con solo evocar nuestra experiencia, podemos reconocer la falacia. Porque si vemos un ejemplo de cómo se obtiene un título universitario, la distancia es abismal. Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el famoso Plan 91, un estudiante de Letras, para recibirse como licenciado, o sea obtener el grado universitario, debía realizar cuatro monografías de temática original –es decir, que no hubiese ninguna publicación que se hubiera referido directamente al tema– cuya extensión oscilaba entre 50 y 100 páginas, con una bibliografía que incluía unos treinta o cuarenta títulos, más artículos académicos varios, debiendo en muchísimos casos acceder a la bibliografía en lenguas extranjeras por no haber ediciones traducidas en el país. Evidentemente, para obtener el título de grado universitario, el estudiante de una licenciatura no debía acreditar habilidades por medio de un cuestionario, sino producir conocimientos y saberes través de diversas teorías y métodos.
Por tal motivo, el remedio que las autoridades educativas uruguayas escogen para mejorar nuestra educación, bajo la impronta de no enseñar a los docentes a ser universitarios, con todo lo que ello implica, sino mostrarles un camino mucho más fácil para obtener dicha titulación –no amparada por el tránsito del estudiante por una universidad, sino por una prueba que permite reconocer ciertas habilidades y saberes– parece ser otro equívoco de nuestra desinteligencia nacional.
Y toda esta situación, sin exagerar, nos trae a la mente aquella célebre frase de Alejo Carpentier en la que decía: “Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso”, haciendo referencia directa a las comunes alteraciones de la realidad, como distorsiones de escalas y categorías, que forman parte de la “normalidad” latinoamericana. Para colmo, no faltaron quienes tras recordar el debate entre Vaz Ferreira y Grompone consideraron que esta jugada era una solución al viejo divorcio entre docencia e investigación, o entre el conocimiento utilitario y el conocimiento desinteresado.
Ahora bien, parece haber cierta confusión en una porción considerable de nuestra sociedad, en gran parte generada por el menoscabo de nuestro sistema educativo, acerca de lo que es un título universitario, y por sobre todas las cosas de lo que es una universidad. Esto nos lleva a recordar aquella obra de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida, en la que manifestaba en su prólogo la incidencia que había tenido “aquella famosa expresión derretir los sólidos, acuñada hace un siglo y medio por los autores del Manifiesto comunista”, en referencia a que era necesario disolver las tradiciones, deconstruir los valores y las instituciones legadas por la historia para realizar los cambios que el marxismo ansiaba. En ese mismo sentido, debemos admitir que las palabras –como “universidad”– también sufrieron la misma suerte que otros bienes culturales, siendo vaciadas y llenadas con nuevos significados, como si fueran un odre viejo al que se le vierte un vino nuevo.
Pero, además, quienes puedan sostener que la universidad es libre y desinteresada, y el instituto de formación de docente es utilitario y pragmático, no saben de lo que hablan. Afirmaba Jacques Le Goff, en su libro Los intelectuales de la Edad Media, con relación a los inicios de las universidades en Europa: “Las universidades asignan una mayor importancia a su papel social. Forman cada vez más juristas, médicos, maestros de escuela para los Estados en que nuevas capas sociales entregadas a profesiones más utilitarias y menos brillante piden un saber que se adapte mejor a sus carreras y cursos que aseguren a hombres de ciencia, separados de la enseñanza, subsistencia y reputación”.
En definitiva, las universidades desde sus inicios tuvieron una vocación social y política, y hasta el siglo pasado cualquier persona que quisiera sentarse en una banca en el poder legislativo de algún país occidental medianamente serio, debía haber pasado al menos como estudiante por la universidad. Porque la universidad no solo guardó celosamente las llaves de las siete artes liberales, sino que además transmitió una postura ante la vida y valores bajo cuyo sustento es posible progresar. Así, la Universidad de Barcelona tiene por lema Libertas perfundet omnia luce, que significa en latín: “La libertad ilumina todas las cosas con su luz”. Por su parte, la Universidad de Oxford tiene por lema Dominus illuminatio mea, que en latín significa: “El Señor es mi luz”, y las Universidades de Salamanca y Bolonia hacen uso de un mismo lema, la famosa locución latina Salmantica docet (“Salamanca enseña”) es la misma que Bononia docet (“Bolonia enseña”).
De hecho, hablando de estos valores, J. E. Rodó, expresó, al referirse a la condición de los catedráticos de la Universidad en mayo de 1902: “En efecto: la independencia moral de los catedráticos de la Universidad, su libertad para la profesión y manifestación de ideas políticas, para la propaganda de la prensa, de la tribuna, de los clubs, para la intervención activa en la dirección superior de los partidos, y en general para todo lo que pueda contribuir a alejar la posibilidad de una acción restrictiva sobre ellos de parte del Poder Ejecutivo, son antecedentes consagrados, antecedentes indiscutidos en los que reposa en gran parte la autonomía de la Universidad y también su prestigio”.
Al final de cuentas, está claro que el problema de la educación actual en Uruguay no es un problema de docentes y estudiantes, sino que es un problema cultural que transversalmente afecta al país desde hace décadas. Bien lo expresa en esta edición Felipe Caorsi: “Mientras que en Uruguay con recursos genuinos se financiaban empresas inviables y empleos públicos, en Finlandia al mismo tiempo se invertía en educación, jerarquizando la carrera de maestro y colocando al estudiante como el centro de su principal política de Estado”.
¿No será momento de que nuestra inteligencia nacional madure y deje de lado las recetas mágicas? Pues como enseñaban los primeros filósofos, enseñar es básicamente transmitir el amor por el conocimiento.
TE PUEDE INTERESAR: