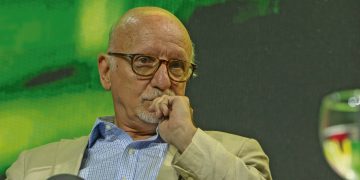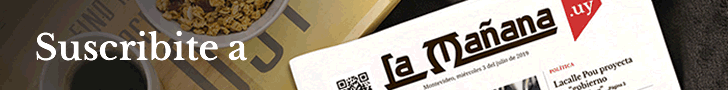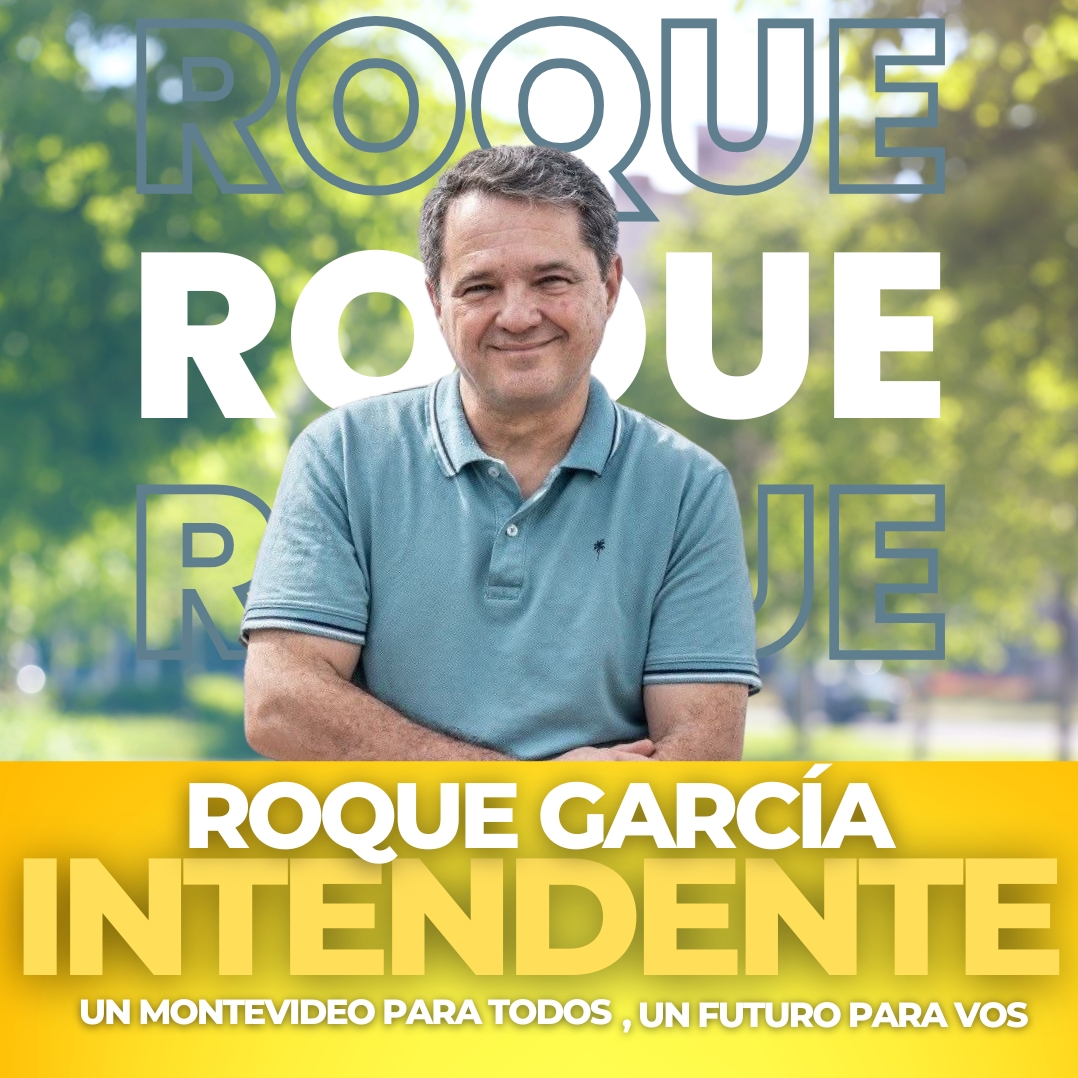En el marco de las conferencias de Agro en Punta 2025 y a invitación de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo (Susilvo), el ingeniero agrónomo argentino Jorge Esquivel llevó adelante una detallada exposición sobre los sistemas silvopastoriles, donde destacó entre otras ventajas la permanencia y aumento de la mano de obra en los sistemas productivos que incorporan a la ganadería la forestación. Para conocer más detalles de esta modalidad productiva, La Mañana conversó sobre su experiencia de décadas, las primeras prácticas de silvopastoreo en Uruguay y la implementación por parte de Brasil de una política de Estado para la captura de carbono, integrando además la agricultura.
¿Cómo nació su vocación, viene de una familia vinculada con el campo?
Sí, soy de familia de campo, de quinta generación ya. Me recibí de ingeniero agrónomo en Corrientes y desde el principio comencé trabajando en el campo de mi familia, donde éramos todos ganaderos. Pero a mí siempre me gustó la forestación, así que comencé a forestar en el campo de mi familia, con el compromiso hacia mi padre de no restarle superficie de pastoreo. Entonces tuve que amañarme para tener pocos árboles, bien separados, hacer los raleos oportunos para que nunca le faltara pasto al ganado por la sombra. Así empecé, en 1986, a hacer los primeros silvopastoreos y a partir de entonces no paré más. Pude aprender mucho, contactarme con gente que sabe, con productores que confiaban en mí, hacían los ensayos y plantaban como yo les decía a riesgo de que saliera mal. Y fuimos aprendiendo entre todos. Ahora soy asesor desde hace 20 años en la zona; en Paraguay, desde hace cinco años, y desde el 2021 formamos la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo gracias a una invitación que se me hizo desde aquí.
¿Cómo fueron esas primeras experiencias, con qué variedades de árboles trabajó?
La mía es una región en la que hay mucho pino. Había, mayoritariamente, pino taeda, que era para producir celulosa. Después se fueron abriendo aserraderos, entonces empezamos a tener salida para nuestra madera. El pino taeda tiene muchas ramas y rápidamente lo reemplazamos por un pino híbrido, cruzamiento de un pino ellioti con un pino caribaea, que tiene muy pocas ramas, con lo cual el silvopastoreo se hizo mucho más fácil de gestionar. Hoy se hace con pinos y con eucaliptos, cada uno con distintas configuraciones de plantación, manejo y mercados. Tuvimos algunos pasos por otra especie, pero no nos fue tan bien; aunque teníamos linda madera, nos faltó el mercado.
¿Cuánto determina el tipo de cultivo la demanda de las industrias, ya sea con destino de aserrío o de celulosa?
La característica diferencial de Argentina respecto a otros países, como Brasil, Chile o Uruguay, es que la mayor cantidad de hectáreas está en manos de productores primarios, de empresas familiares. Cuando sumamos todas las hectáreas de productores chicos, de empresas familiares como la mía y las de mis clientes, tenemos muchas más hectáreas que las empresas papeleras y sus forestaciones. Así como nosotros plantamos sin saber a quién le vamos a vender, también hay industriales que ponen un aserradero sin saber a quién le van a comprar, y eso le da fortaleza a un mercado atomizado, porque hay competencia. Si quiero vender, tengo a tres o cuatro compradores, y de igual manera tengo que ajustar mis precios porque al que le voy a vender tiene cinco o seis opciones de compra. Eso es lo que nos permite producir y esforzarnos por diferenciar nuestra madera a través de las podas, de los raleos, para tener calidad, algo que en el silvopastoreo es muy sencillo, porque si no lo hacemos nos quedamos sin pasto.
¿Qué le podría decir a los productores que están pensando en implementar algo así en sus predios?
La forestación es un negocio a largo plazo, requiere inversiones, hay una inmovilización del capital durante cierto tiempo, que puede ser entre 8 y 15 años. Lo primero que hay que saber es que no se tendrán necesidades financieras en el mediano plazo. La recomendación es hacer pocas hectáreas y bien, haciendo gradualmente todos los años un poquito más a medida que se tiene dinero. También hay que saber que no disminuye la producción de carne si se hacen los manejos correctos. Tenemos bastantes ejemplos de ello en Paraguay y en Argentina. En Uruguay es más incipiente. Recomiendo a los productores interesados que se acerquen a Susilvo, que son gente muy generosa que puede allanar el camino para no cometer errores, como tener muchos árboles por hectárea o maximizar el componente forestal, cuando lo que tenemos que maximizar es el componente silvopastoril, es decir, la producción de carne, de pasto y de madera.
Existe un sinfín de beneficios ambientales, también, que hoy no estamos cuantificando, pero que en el futuro sí se van a pagar, como la captura de carbono, la biodiversidad, no desplazar la ganadería, que es lo que no queremos. Nosotros trabajamos para incorporar las forestaciones en predios ganaderos, pero para que sigan siendo ganaderos, conservar la cultura y las tradiciones ganaderas. Y mejorar el negocio, porque cuando se llega a vender, los ingresos superan muchas veces el valor de la ganadería, lo cual posibilita cambiar la escala. También permite que los campos no se vendan, estar mejor posicionado para afrontar el traspaso generacional, porque aumenta el patrimonio de las empresas.
Este sistema, combinando los árboles con la ganadería, parece dar continuidad a la unidad productiva familiar con una inversión a largo plazo.
Efectivamente. No hace falta una reforma agraria: el paso del tiempo la genera, porque vamos dividiendo los campos a medida que tenemos cada vez más hijos y herederos. El tema es que si uno no vivió la ganadería es muy difícil que nuestros hijos la vivan y tengan ese amor. Y aun teniendo amor por la ganadería, el negocio se va achicando, entonces, a través de poner un segundo piso al campo, que es esto que estoy comentando: el plantar árboles y permitir que se siga con la producción ganadera, les estamos dando una a oportunidad también a nuestros hijos y a cualquiera de invertir en nuestro campo. Seguimos siendo ganaderos y vamos formando un patrimonio arriba que, en los casos que yo conozco, genera una producción en árboles igual a lo que vale la tierra. O sea que vamos a tener dos tierras, una en árboles y otro en la propia tierra, lo cual facilita una eventual división.
¿En Argentina las empresas e industrias forestales tienen regímenes de exenciones tributarias, como zonas francas u otros beneficios estatales?
Sí, esas inversiones muy grandes tienen esos beneficios. No así la producción de madera sólida, que es la que nosotros hacemos y vendemos al aserradero. Ahora se sacaron las retenciones a la exportación de madera. Pero nosotros no estamos enfocados en la celulosa, sino la producción de madera de calidad. En el marco del silvopastoreo, si tenemos que relegar un poco el crecimiento de la madera para conservar los campos nativos lo vamos a hacer. Eso lo tenemos muy claro. Nuestra lucha no es para desplazar a otros, porque hay lugar para todos, sí para crear alternativas para que el productor incorpore las forestaciones y al mismo tiempo seguir con su actividad original, la ganadería.
¿Cómo ve la adhesión al silvopastoreo en el país?
Es fabuloso lo que ocurrió en Uruguay. En Argentina tenemos los sistemas silvopastoriles desde hace 30 años; en Brasil también hace muchos años y en Paraguay más que en Uruguay. Pero Uruguay ya tiene una sociedad de silvopastoreo (Susilvo) en la que están las instituciones, las gremiales, la universidad, los centros de investigación, productores. El conocimiento que se va generando tiene que responder al clima y a los suelos propios de este país. Hoy me invitaron a dar una charla, cuando en realidad los que tendrían que darla son los de Susilvo. Cuando uno viene acá, cada vez se sorprende y aprende más.
El productor tiene que conocer más esta metodología y hoy hay acceso a la información. Susilvo hace jornadas en campos y no hay nada mejor que ver en el terreno que el silvopastoreo es un sistema de producción independiente del manejo forestal. Es ganadería y no decimos que no vamos a tener más producción de carne. En Susilvo se dice que, si uno es mal productor ganadero, poniendo árboles no va a ser mejor. Lo primero es ser buenos productores, tener buenos árboles, plantar pocas hectáreas todos los años, manejar bien esos árboles, de manera que cuando lleguemos a vender tengamos algún producto diferenciado. A Uruguay lo veo muy bien, no me preocupa tanto la falta de industria de aserraje para esta madera, porque la parte más jugosa de esto es la parte industrial. Entonces, es primero la madera y después las industrias. Una vez que hay suficiente madera, en cuatro meses se instala una industria y ya está exportando esa madera. Es muy difícil decirle a un productor que plante cuando hoy no está el mercado para eso, pero tenemos que plantar primero y el mercado va a aparecer. Y si no aparece lo vamos a poner entre todos.
En el caso de los productores que se volcaron a la forestación con destino celulósico, ¿es posible revertir campos que ya han tenido uno o dos ciclos para transformarlos a este sistema?
Si les interesa aumentar su ganadería y no dependen de ese ingreso forestal, por supuesto que sí. Tienen que cortar, dejar que venga o sembrar una pastura, acomodar un poco los restos. En mi región tenemos experiencia con un macizo forestal. Lo cortamos, aprovechamos el rebrote de dos líneas y en cuatro o cinco líneas matábamos los rebrotes. Y volvimos a hacer con el manejo del rebrote un silvopastoril para cortar todo recién en el segundo ciclo y volver a plantar. En cualquier momento puede transformarse un manejo forestal en silvopastoril después de la cosecha para celulosa. También buscamos buena madera. Una vez que uno plantó tiene que tratar de que sea buena madera, bien podada, que no haya competencia. Las configuraciones en un macizo para celulosa son con densidades muy altas y nosotros trabajamos en el rango de los 200 a 300 plantas por hectárea, que es como un parque, algo muy lindo.
¿Qué cantidad de árboles se plantan por hectárea en el caso de la forestación?
Hay entre 1100 y 1200 plantas. No hay raleos, no hay podas porque es otro producto. Estamos hablando de dos o tres actividades diferentes si consideramos la madera para celulosa con alta densidad y poco manejo; la madera para aserrar que no tenga como objetivo el silvopastoreo, aunque en una etapa inicial puede andar la vaca y que se arranca con densidades no tan altas, pero el crecimiento de los árboles impide el crecimiento del pasto abajo y exige podas; y después lo nuestro, que es con densidades muy bajas, configuraciones bien separadas de manera tal que aseguremos el pasto siempre y le damos mucha importancia a las podas. Es como la cría, la invernada o el feed lot, cada uno tiene su porqué y su manejo.
¿Se puede hacer agricultura entre cada una de las líneas de plantación?
Sí, en Brasil, sobre todo, se plantan dos líneas, con calles de 24 a 27 metros y ahí hacen agricultura de soja, es lo que le llaman con la sigla ILPF: integración labriega, pecuaria y forestal, una política de Estado de Brasil para la captura de carbono. Hacen agricultura en las forestaciones, arrancan el mismo momento plantando la soja y dos líneas de eucaliptos, después cosechan la soja, siembran un maíz de segundo ciclo y lo cosechan. Así hacen dos años y después siembran una pastura por cuatro años, hacen el raleo de la forestación y como en ese momento vuelve a entrar bastante luz repiten soja, maíz y pastura. Al término de doce años, tienen dos ciclos de soja, dos de maíz y ochos años de pastura para la ganadería: las tres actividades.
Nosotros hicimos algunos intentos, pero al estar lejos de zonas agrícolas y al no saber, porque no somos agricultores, no tuvimos los mejores resultados, pero sí aprovechamos, porque uno cuando planta un árbol, el costo mayor es esperar hasta que crezca para largar las vacas e iniciar el pastoreo. En eso nosotros ayudamos y aceleramos el proceso haciendo rollos de fardo para el invierno o lo pastoreamos con cercos eléctricos en callejones de 20 metros, que son los que más ocupamos aquí en el Uruguay.
Todo ese manejo sigue siendo artesanal y supone mano de obra propia, contrariamente a lo sucede con la forestación.
Sí, claro. En Argentina es mucho más larga la historia que tenemos y establecimientos que tenían dos personas cuidando el ganado hoy tienen fijas a seis personas, porque una vez que vamos plantando todos los años, todos los años tenemos que controlar hormigas y hacer cada poda. No tenemos tanta superficie, entonces no somos muy atractivos para las empresas de servicios forestales. Vamos armando nuestro equipo y al hacerlo estamos aquerenciando la gente al lugar, capacitándola, dándole un poco de pertenencia a nuestro proyecto. Sí aumenta la cantidad de gente.
Los manejos forestales son intensivos. También la oportunidad para entrar a hacer el desrrame de estos árboles es muy importante, sabemos que recorriendo todos los días las ramas la persona va a podarlas finitas y la calidad de la madera va a ser mayor. Un concepto que usamos mucho es tratar de transformar la forestación, que es un cultivo perenne, en anual. Si todos los años plantamos, todos los años estamos cosechando, plantando y podando distintos lotes. De esa manera también agarramos los ciclos forestales. Cuando uno tiene que vender todos los años no importa que el precio esté bajo, como nos pasa con los terneros cuando destetamos. Acá también vamos a agarrar el precio de la madera bajo, alto, muy alto, y en ese promedio vamos a tener nuestro negocio.
Además de las comprensibles reticencias que surgen desde la tradición ganadera, ¿qué otras dificultades encuentra la expansión de la práctica silvopastoril?
Es muy difícil que un productor que siempre estuvo en la ganadería, que es una de las actividades más nobles y lindas que tenemos, cambie su sistema. Entonces la invitación es a que haga un poco de estos montes de reparo, que tanto aprendimos a hacer mirando a los uruguayos. Hoy ese mismo monte de reparo se puede hacer con esos árboles, que estaban todos concentrados, dispersos en más hectáreas, cuidándolos con el fin de venderlos y generar una renta. Y si les gusta, que hagan otro poquito. La cuestión es completar un primer ciclo.
También hay dificultades o incertidumbres, cosas que no sabemos. A veces los animales nos dañan la corteza de los eucaliptos, por ejemplo, y no sabemos por qué. Es un hábito que van adquiriendo porque no hay problema de suplementos minerales, de materia orgánica, de materia seca, de la pastura. No es tan grave, pero es algo que tenemos que estudiar para no retirar el pastoreo por el daño a los árboles. Otro tema importante es inmovilizar el capital en una inversión a tantos años. Por eso hay que estudiar bien de dónde va a salir el dinero. Si vamos a vender algunos animales, tomar un crédito, asociarnos con alguien para empezar o darle la posibilidad a algún miembro de nuestra familia para que haga este negocio en sociedad con nosotros. También sucedía, cuando hacíamos encuestas de por qué no se adoptaban estos sistemas, que nos decían que era por la falta de información. Pero hoy a través de Susilvo uno se puede arrimar y encontrar productores que lo están haciendo y que van a contar cómo es. También en la universidad están estudiando, hay información en línea, hay productores que están en el plan agropecuario. Entonces, de a poquito, se va a ir generando ese conocimiento.
“Una linda evidencia”
Durante su presentación en Agro en Punta, el Ing. Agr. Jorge Esquivel compartió un par de fotografías que le diera un productor de Cerro Largo. En una de las imágenes, se veía a un grupo de vacas en un potrero con el pasto amarillo, mientras que en la otra se observaba un potrero con la pastura verde. Ambas fotos, de julio de 2024, son de predios contiguos, con la diferencia de que el segundo cuenta con silvopastoreo. La diferencia entre uno y otro terreno es rotunda. “Es una linda evidencia de que una forma de generar pasto para el invierno es poniendo árboles. Nos esforzamos mucho en tener producción forrajera invernal y a lo mejor con esto ya la tenemos, y también estamos ganando plata con la madera”, explica Esquivel.
“Y en el verano también –agrega–, con esos calores tan intensos que estamos teniendo ahora, esos vientos cálidos que secan mucho la pastura, debajo de estos sistemas productivos, que son pocos árboles que actúan como cortinas en todo el potrero, el contenido de humedad en los suelos es mayor que afuera”.
TE PUEDE INTERESAR: