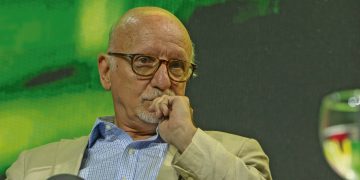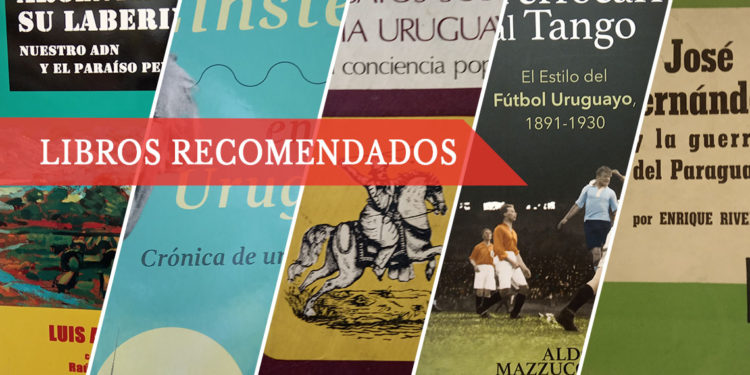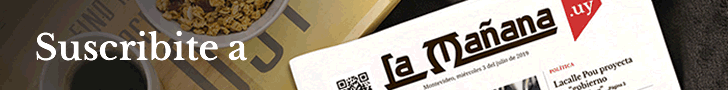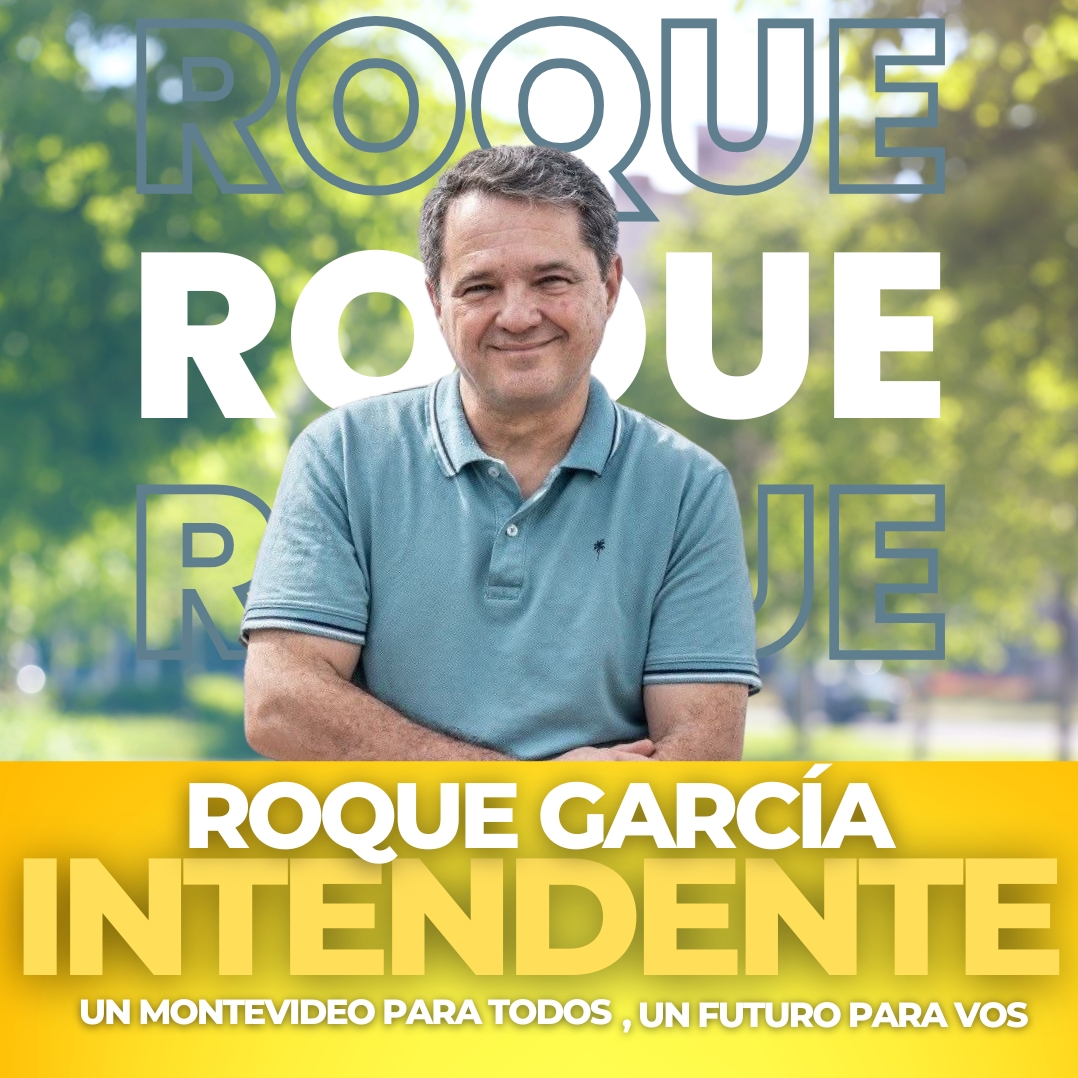LA NOVEDAD
Lisa See. La isla de las mujeres del mar. Salamandra. 425 págs., $ 590, febrero 2020.
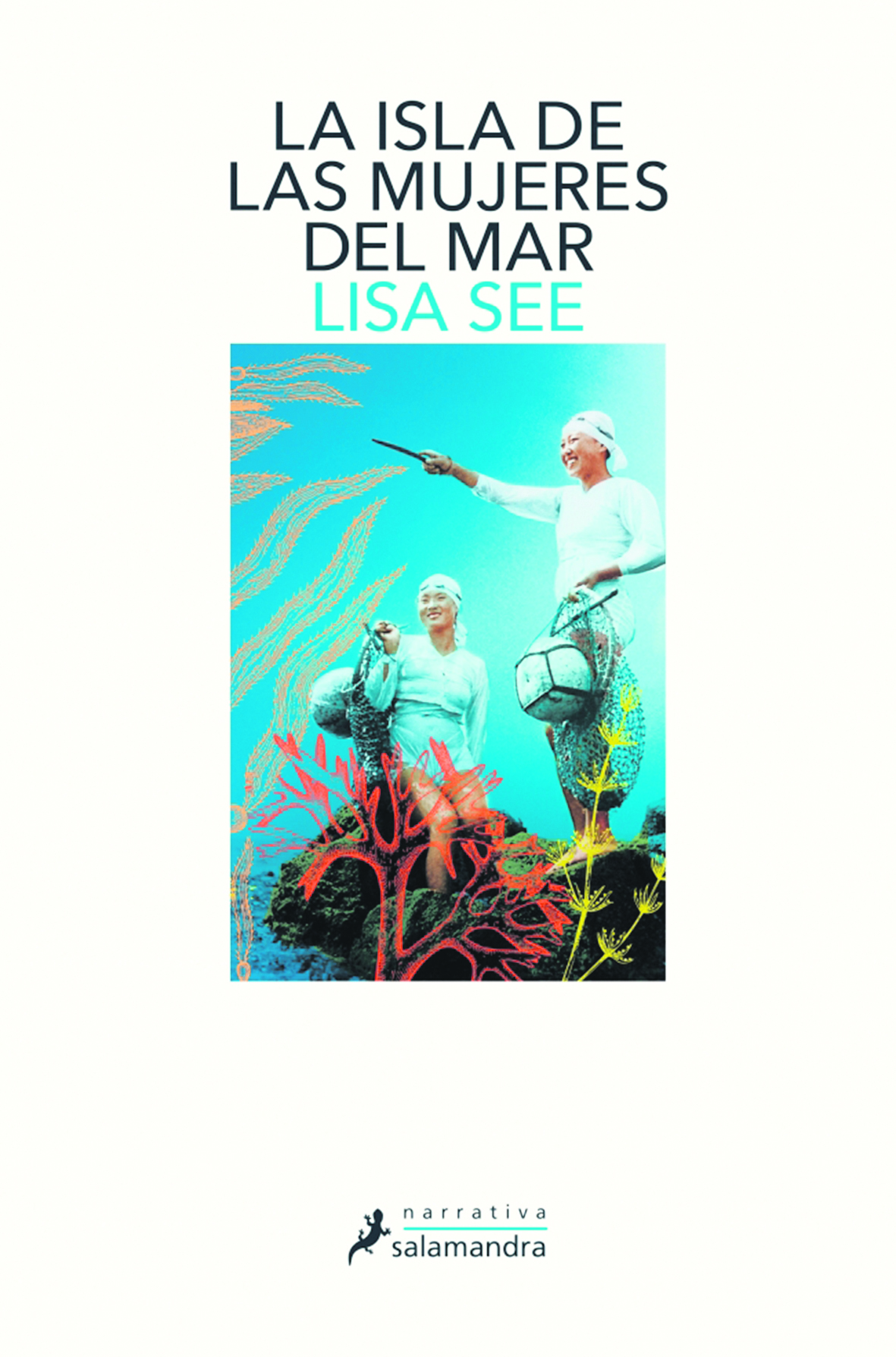
Una historia distinta que marcará al lector por siempre. Lisa See, una francesa criada en una familia china asentada en Estados Unidos, nos transporta a Corea y más específicamente a la isla de Jeju. Dicho lugar, de una belleza increíble cuya forma de vida ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad, es famoso por sus mujeres buceadoras, las haenyeo. Dicha sociedad isleña está estructurada no en un matriarcado sino en mujeres fuertes, en las ancianas halmang , que significa tanto abuela como diosa.
La isla de las mujeres constituye una bella e introspectiva narración sobre los lazos de amistad entre dos isleñas a través de las convulsas décadas del siglo XX: ocupación japonesa, guerra de Corea y el complejo proceso que ha llevado a uno de los tigres asiáticos a ser una referencia en el contexto mundial. Cabe acotar que Jeju está prácticamente equidistante de la Península de Corea y del archipiélago nipón, lo que no solo asegura una posición estratégica, también asegura ser el vórtice de conflictos que superan lo local.
Podría ser una muy edificante novela sobre matronas que enfrentan los problemas cotidianos, pero la propuesta de Lisa See tiene un trasfondo sobrecogedor. Al final de la Segunda Guerra Mundial la isla fue durante años el epicentro de una muy cruenta represión de los lugareños, que al ser liberados del dominio japonés creyeron ver la posibilidad de un status político social distinto. Dichas expectativas fueron aplastadas por una muy cruenta represión por parte del Ejército de Corea del Sur que entendió el conflicto a la luz de la Guerra Fría. Debieron pasar décadas para que la masacre (60.000 campesinos y pescadores ejecutados) pudiese ser narrada y para que en 1999 el gobierno coreano, bajo el mandato del presidente Kim Dae Jung, asumiera públicamente lo acaecido y honrara la memoria de las víctimas.
En suma, un libro que conmueve y que nos invita a pensar.
EL HALLAZGO
Julio Martínez Lamas. Riqueza y pobreza del Uruguay. Estudio de las causas que retardan el progreso nacional. Montevideo, Monteverde y Cia, 439 págs., 1930.
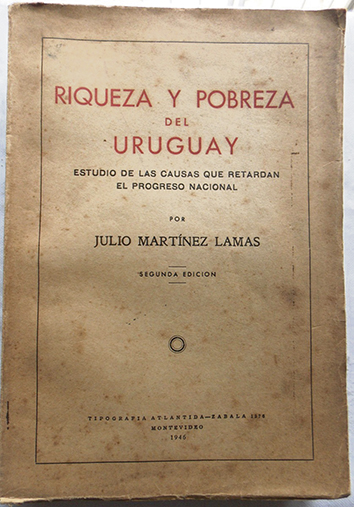
Hace prácticamente un siglo que Martínez Lamas, jefe de Estadística de la Aduana y metódico estudioso de la economía nacional, realizó este brillante ensayo. Y de paso, pocos textos generaron tanta polémica en nuestra sociedad, llegando hasta a ser apedreadas las librerías en cuyos escaparates se exhibía dicho título.
La tesis es muy directa: con el agro Uruguay crece, sin él perece. Un Estado burocratizado y burocratizante propende un desarrollo desigual, por el cual Montevideo es macrocefálico y la campaña se va vaciando de recursos, incluido el más valioso: sus habitantes.
Así pasa revista al acervo de la patria, repasando la economía rural y la urbana, la capacidad económica del territorio, el carácter nacional (la herencias de raza, las influencias del medio, la población y la posición del Uruguay en el progreso latinoamericano). Luego se detiene en la bomba de succión: enrarecimiento del capital rural, el dolor de la campaña (analiza los límites de la pobreza y la miseria, los diversos vicios presentes en la campaña, centrando su perspectiva en cómo la ganadería expulsa la población) y finaliza los rumbos equívocos asumidos por nuestra sociedad, que hasta el día de hoy volvemos a reiterar una y otra vez.
Tomando la divisa de Alberdi -gobernar es poblar-, Martínez Lamas realiza una encendida defensa de políticas poblacionales. Es fascinante la discusión en torno al tema poblacional y racial. Frente al discurso tan típico de ciertas élites que abominan de los hispanos, indígenas y negros, logra articular las especificidades políticas y el contexto geográfico. Es fascinante cómo rebate minuciosamente las teorías racistas tan en boga en aquellas épocas, que hoy en día se presentan con diversos ropajes pero sin ocultar un enorme desprecio por nuestros gauchos: la tan mentada pereza criolla está condicionada por el medio económico, no es una condición psicológica sino un reflejo de la pobreza ambiente. Y la demostración de cómo la pereza es un producto directo de la falta de trabajo es el portentoso ejemplo que dan los uruguayos al emigrar.