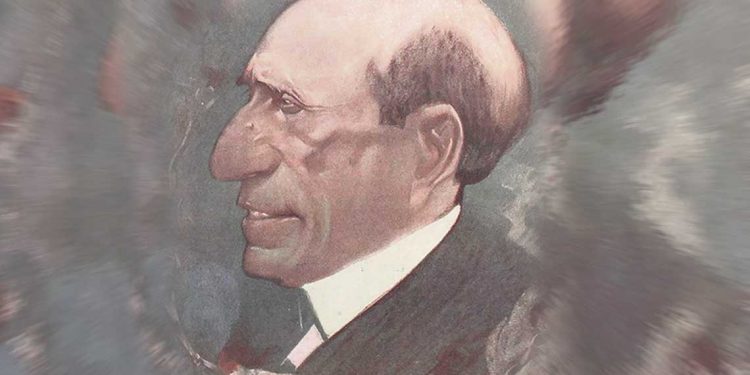«Entre matarme o matar a otro optaría… por escribir La verbena de Guadalupe», escribe Amado Nervo en enero de 1896. Son líneas para un artículo periodístico ideadas a sus jóvenes veintisés años. La vida le depararía otras pruebas. En enero de 1912, fallece víctima de la fiebre tifoidea, su Ana, la secreta compañera (la mantuvo cuidadosamente oculta) de los últimos casi once años. Frente al cuerpo de su amada siente el deseo de suicidarse que se vuelve recurrente. «Acaricié las cachas de mi Browning», dice, pero algo lo detuvo: «el castigo… Ana me aguarda quizá…» en otra vida. Sin embargo, lo que más pesa en el corazón del poeta es la certeza del olvido, el inevitable Leteo. La certeza de que volvería a sonreír y, tal vez, a amar nuevamente. Comprende que solo podría evitarlo con una drástica solución. Ruega entonces a Dios por la muerte.
Estas confesiones las hace en el prólogo de su obra más conocida, La amada inmóvil, colección de poemas que comenzó al mes siguiente de su pérdida y que se publicó póstumamente. Las últimas líneas las destina al lector: «si al leer estas notas sabrás que existo, compadéceme…». Pero acata, porque «lo inevitable es la única certidumbre que tenemos de la voluntad de Dios».
En este mes de mayo, se cumplen 102 años de la muerte de Nervo. En el centenario, se ocupó brillantemente el escritor Guillermo G. Espinosa desde estas mismas páginas. Nervo murió en Montevideo, en el Parque Hotel, donde estaba alojado. El gobierno mexicano lo había acreditado como ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Es justo que el también mexicano Espinosa lo conmemore recordando la admiración del poeta por Rodó y su vinculación con Juan Zorrilla de San Martín. Rodó y Lugones escriben, dice Nervo: «en admirable castellano… en sus plumas expertas, ágiles, sueltas, la lengua tiene un colorido…una gracia incalculables…Adjetivan… casando matices, acoplando las palabras que tienen verdadera afinidad ideológica». A Zorrilla lo conocía por su obra. En Montevideo, trabaron una rápida y forzosamente breve amistad.
Fantasmas
En la edición de las Obras Completas por la editorial Aguilar, Madrid, 1955, se recogen sus «Diálogos Hipotéticos». En el titulado: «De la corrección que debemos observar en nuestra actitud para con los fantasmas», el argumento refiere a una clase de un profesor de psiquismo que está dictando un curso de misterio y dialoga con sus alumnos sobre la debida cortesía que corresponde tener con un fantasma. La clave humorística cambia radicalmente cuando la muerte de Ana. En el citado prólogo a La amada…, pide a Dios que le restituya la mujer perdida: «o que ella venga a mí espiritualmente, o que yo vaya a ella por… la muerte». Su cerebro y su corazón están en pugna. Cree merecer -porque ha sostenido su fe en Dios- acceder al «plano superfisico» donde vive su «muerta adorada que acaso revoltea en torno mío». La elegía se tiñe de esperanza:
¿Y por qué no ha de ser verdad el alma?
¿Qué trabajo le cuesta al Dios que hila
el tul fosfóreo de las nebulosas,
y que traza las tenues pinceladas
de luz de los cometas incansables
dar al espíritu inmortalidad?
¿Es más incomprensible por ventura
renacer que nacer? ¿Es más absurdo
seguir viviendo que el haber vivido,
ser invisible y subsistir…?
Suplica a Dios piedad «¡de mi absurda rebeldía!/ ¡Que te venza, Señor, mi viril llanto! ¡Que conculque tu ley tu piedad misma!… / Y revive a mi muerta como a Lázaro, o vuélveme fantasma como a ella…», insiste.
Como don Alonso Quijano
Sabe, como humano que es, que ni siquiera será capaz de llorar toda una vida. Es el destino -ya no la Providencia- que le dirá, a su tiempo: «¿Acaso no eres carne? Pues a comer, a reír, a buscar a la hembra placentera». La única solución sería morir antes, pero no está en sus manos. Sus escritos no son solo terapéuticos, van dirigidos al público. Al futuro lector pide compasión por existir.
«A los cincuenta años ya sabrás demasiada vida y demasiada filosofía para escribir tu [mejor] poema», dice. Cuando enfermó todavía no los había cumplido. Ya lo estaba cuando llegó al Río de la Plata para afincarse en la antigua capital virreinal pero aun se mantenía activo.
No llegó a cumplir la media centena; murió un 24 de mayo en una habitación del Parque Hotel donde estaba alojado. Había cruzado a Montevideo donde pronunció una conferencia en el Ateneo. Lo presentaría don Juan Zorrilla de San Martín quien terminó su alocución diciendo que se trataba de «un astro que ascendía en su trayectoria, mientras él declinaba ya». Pocos días después cenaba en la casa de Zorrilla y recitaba de sobremesa algunos de sus poemas. «Vocalizaba muy bien y subrayaba ciertas palabras», recuerda Cochonita Zorrilla de San Martín -hija y secretaria de su padre- en su opúsculo Momentos Familiares.
Jugando últimas cartas
En 1916, Rubén Darío había expirado en Nicaragua. Al momento de morir tenía sobre su pecho un crucifijo de plata que le había regalado Nervo. Dicen, que el crucifijo había vuelto a manos del poeta mexicano y que es el mismo que Zorrilla de San Martín le alcanza en sus últimos instantes. Tal la versión de Caras y caretas (Buenos Aires) del 27 de mayo de 1922.
Así lo rememora la hija del vate, como se le contara don Juan: «Nuestro grande amigo se ha preparado para el viaje supremo; yo lo conforté, lo animé y mostrándole un Crucifijo regalo de Rubén Darío, que encontré en su maleta, le recordé que Cristo murió en la cruz. Usted está en la suya, mi querido amigo; háblele que de cruz a cruz se entenderán muy bien. Me sonrió y tomó mi mano entre las suyas».
Para ese entonces, cumpliendo su propio vaticinio sobre la ley del olvido, Amado Nervo estaba enamorado de la joven argentina Carmen de la Serna, a quien había conocido en casa de unos amigos en Buenos Aires. A ella dedica sus últimas cartas. Desde el 13 al 20 de mayo de 1919 le escribe que la adora, que no ha dormido pensando en ella, que quiere vivir por ella, le pide «palabras de cariño» y, como anticipando el final, le dice: «el 24 cuento irme» de alta.
Carmen, con invisible presencia, hizo obra de bien dulcificando los postreros días del poeta.
De que terminara siendo tía de Ernesto Guevara de la Serna, ella no tuvo la culpa.
A Kempis
Ha muchos años que busco el yermo,
ha muchos años que vivo triste,
ha muchos años que estoy enfermo,
¡y es por el libro que tú escribiste!
¡Oh Kempis, antes de leerte amaba
la luz, las vegas, el mar Océano;
mas tú dijiste que todo acaba,
que todo muere, que todo es vano!
Antes, llevado de mis antojos,
besé los labios que al beso invitan,
las rubias trenzas, los grandes ojos,
¡sin acordarme que se marchitan!
Mas como afirman doctores graves,
que tú, maestro, citas y nombras,
que el hombre pasa como las naves,
como las nubes, como las sombras…
huyo de todo terreno lazo,
ningún cariño mi mente alegra,
y con tu libro bajo del brazo
voy recorriendo la noche negra…
¡Oh Kempis, Kempis, asceta yermo,
pálido asceta, qué mal me hiciste!
¡Ha muchos años que estoy enfermo,
y es por el libro que tú escribiste!
Amado Nervo
TE PUEDE INTERESAR