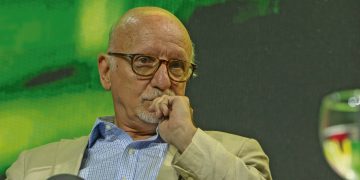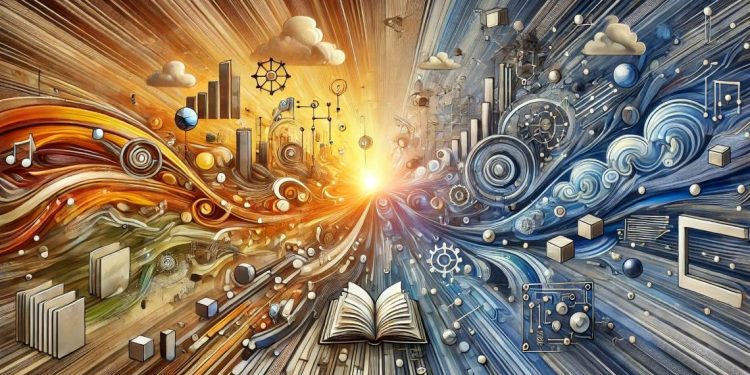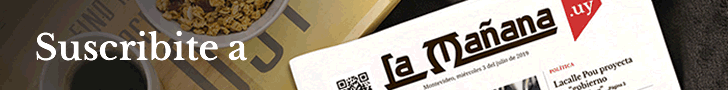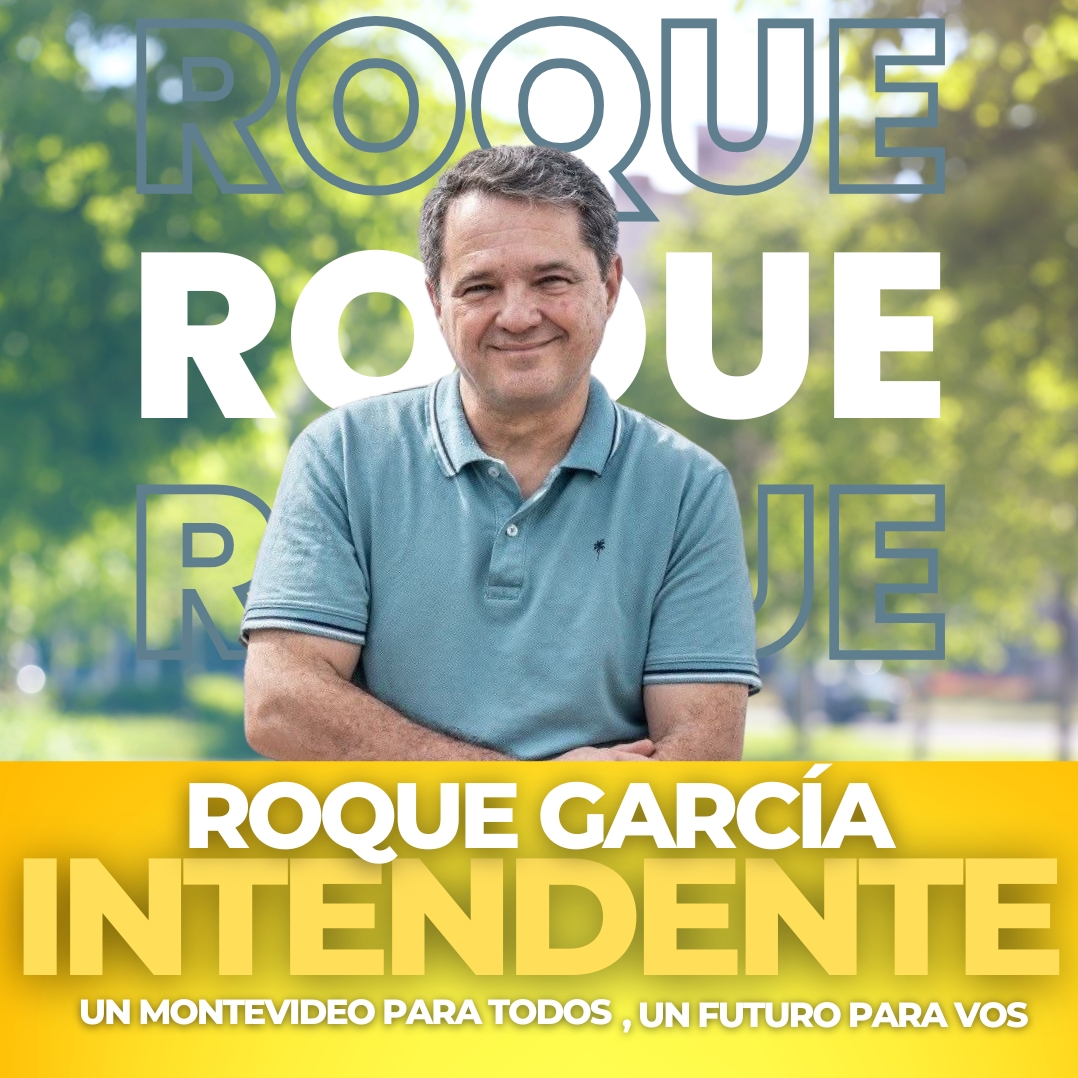Durante décadas, la autonomía educativa se ha presentado como un escudo frente a la injerencia política. Se nos ha enseñado que protege a la educación pública de los vaivenes partidarios y que su gestión responde a criterios técnicos y académicos. Pero ¿es esto realmente cierto?
Si la autonomía garantiza independencia, ¿por qué los altos cargos educativos siguen siendo designados por afinidad con el gobierno de turno? Si la ANEP fue creada para asegurar eficiencia, ¿por qué ha derivado en una maquinaria burocrática que frena cualquier intento de modernización? Y si la educación es una prioridad nacional, ¿por qué miles de docentes enseñan sin titulación y la formación docente sigue desconectada de la investigación del aula real?
En el debate educativo uruguayo, autonomía y soberanía han sido invocadas como principios incuestionables. Sin embargo, cuando la autonomía impide la innovación y la soberanía se usa para rechazar avances pedagógicos, lo que realmente se defiende es el statu quo. ¿Cuánto tiempo más seguirá atrapada la educación en estructuras obsoletas? ¿Podemos hablar de autonomía cuando las decisiones clave responden a intereses partidarios?
El espejismo de la autonomía
Lejos de garantizar independencia, la ANEP responde a lógicas partidarias. Mientras tanto, el MEC otorga dobles títulos docentes sin ser una universidad, y el Centro Ceibal opera más como proveedor de tecnología que como motor de cambio educativo.
Un caso reciente expone esta contradicción: la aprobación de la Maestría en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales (2025-2026) por el Consejo de Formación en Educación (CFE, Acta Nº 1, Res. Nº 144, 30-01-2025). Diseñada solo para residentes al norte del Río Negro, refuerza una brecha regional y contradice los principios de equidad. ¿Es una estrategia de poder o una falta de visión inclusiva del CFE?
Las designaciones docentes en esta maestría también revelan un problema estructural: Víctor Pizzichillo, presidente del CFE, se autoasignó como docente del Módulo 9 (“Procesos políticos contemporáneos en América”), sin proceso público ni transparente. Además, designó a Ademar Cordones, sin maestría ni doctorado, para el Módulo 2 (“De la ciudad al mundo global”), mientras docentes con títulos avanzados fueron excluidos sin llamado ni concurso. Aldo Rodríguez y Emilio Silva, del CERP de Salto –donde Pizzichillo fue director–, fueron incluidos sin un proceso riguroso, reforzando la percepción de favoritismo.
Autonomía y burocracia: un sistema paralizado
El discurso que presenta la autonomía como garantía de independencia omite una pregunta clave: ¿autonomía para qué? En la práctica, ha servido para blindar a la ANEP de cualquier reforma estructural. En lugar de impulsar el cambio, se ha convertido en un escudo que perpetúa prácticas ineficaces y anacrónicas.
Mientras tanto, algunos líderes docentes han pasado del sindicalismo a la conducción del sistema, atando la gestión educativa a lógicas corporativas. La falta de un modelo de formación docente universitario vinculado con investigación y desarrollo agrava la situación, perpetuando una educación de baja calidad.
Un modelo educativo desconectado de la realidad
La ANEP opera con una lógica burocrática heredada, acumulando normativas que han convertido su estructura en una maquinaria administrativa lenta e ineficaz. La descentralización, en teoría una ventaja, ha derivado en trámites interminables que frenan la innovación. Mientras otros países integran tecnologías emergentes y reflexionan sobre los desafíos éticos del aprendizaje, Uruguay sigue atado a normativas desactualizadas.
El problema de la docencia no titulada
No se puede mejorar la calidad educativa si persiste un déficit de formación docente. En la UTU, 7 de cada 10 docentes no poseen titulación específica; en secundaria, 4 de cada 10 carecen de título docente. La reforma curricular está en manos de estos docentes no titulados, sin exigencias de formación actualizada.
El MEC otorga dobles títulos a egresados de magisterio y profesorado, permitiendo que quienes aprueban evaluaciones de opción múltiple reciban un título de Licenciado en Pedagogía, sin ser una universidad. Se exige rigor a los ya formados, pero no se garantiza la titulación de quienes enseñan sin preparación adecuada.
Si Uruguay aspira a una educación de calidad, debe tomar decisiones concretas:
- Convertir la docencia en una profesión universitaria, con formación continua de alta calidad.
- Integrar la política de docencia nacional, eliminando el desacople entre la formación docente y la docencia no titulada que trabaja en las aulas.
- Asignar al Centro Ceibal un rol activo en la innovación pedagógica y el desarrollo profesional docente.
- Fortalecer el liderazgo del MEC, garantizando una política educativa integral.
- Transformar la ANEP en una institución ágil y transparente, basada en el mérito académico.
Conclusión: ¿mito o estrategia de poder?
Uruguay no puede seguir atrapado en el espejismo de la autonomía si esta perpetúa un modelo ineficaz. Se necesita un giro radical: pasar de un sistema basado en la reproducción de la enseñanza a uno centrado en la investigación, la innovación y el desarrollo humano integral.
El caso de la maestría del CFE, con su exclusividad regional, autoasignaciones y designaciones sin rigor ni transparencia, no es un incidente aislado, sino síntoma de un sistema que usa la autonomía técnica para perpetuar lo que debe cambiar.
El problema no es la falta de diagnósticos ni de recursos, sino la ausencia de una visión estratégica que rompa con la inercia burocrática. La verdadera soberanía educativa no se defiende con estructuras rígidas ni con retórica vacía, sino con decisiones estratégicas y voluntad real de cambio. Uruguay debe dejar de administrar la crisis y empezar a construir el futuro. Lo contrario es resignarse al estancamiento.
*Doctora en Educación, posdoctorada en Educación híbrida y liderazgo transformacional, magíster en Currículum y Evaluación, máster en Estrategia Nacional, licenciada en Ciencias de la Educación, Udelar. Asesora y consultora nacional e internacional.
TE PUEDE INTERESAR: