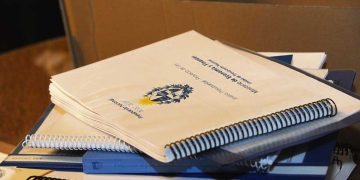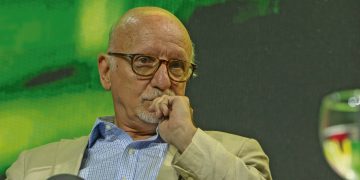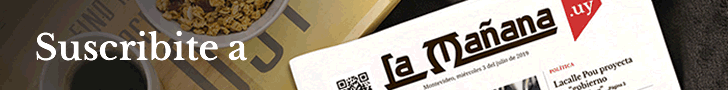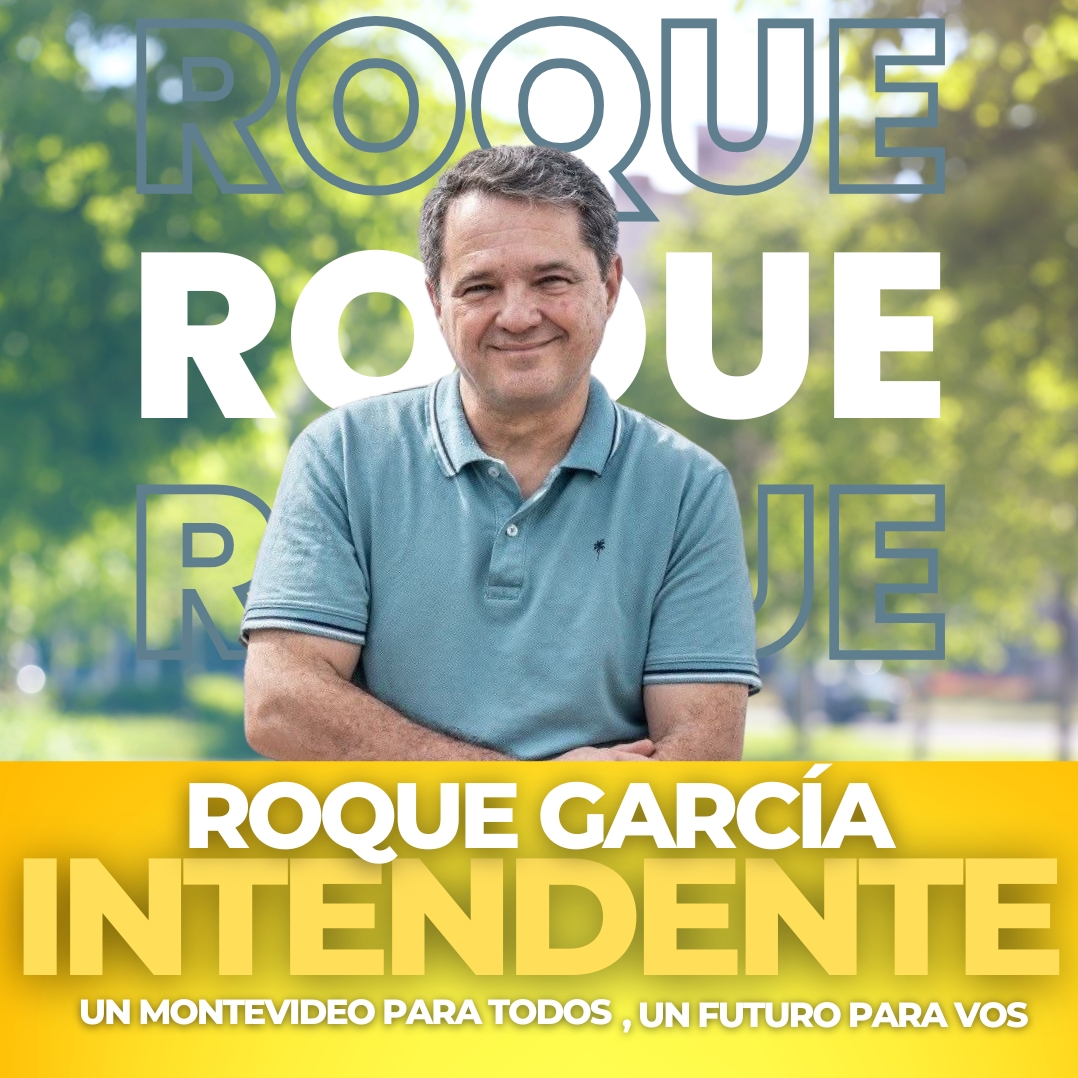Ya lo había visto con claridad Ludwig Erhard, el artífice del “milagro alemán” de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Como consejero económico de las fuerzas de ocupación aliadas, el economista bávaro promovió una profunda liberalización de la economía que logró sorprender hasta a los propios norteamericanos. En 1948 decretó de un plumazo la liberalización de precios y salarios, provocando la reacción contraria de John Kenneth Galbraith, el entonces jefe de asesores económicos de la Alemania ocupada. El Gral. Lucius Clay, comandante de las fuerzas de ocupación, llamó inmediatamente a Erhard y le transmitió que sus asesores consideraban que la medida era un error. Erhard le respondió que sus propios asesores opinaban lo mismo y convenció al militar de aprobar la liberalización. El impacto de la reforma fue dramático, acabando rápidamente con la reinante escasez y la proliferación del mercado negro, colocando a Alemania en la carrera por la reconstrucción. Pero para este economista demócrata cristiano, padre de la Economía Social de Mercado, la genuina libertad económica era incompatible con una estructura económica dominada por carteles empresariales que abusaban de los ciudadanos como si estuvieran cazando en un zoológico.
Actuando en consecuencia, en 1952 Erhard impulsó la aprobación de la Ley Contra la Limitación de la Competencia. En una famosa misiva dirigida ese mismo año al presidente de la Federación de Industriales Alemanes, Erhard advertía que la permisividad de las autoridades a la formación de cárteles constituía un camino seguro hacia el colectivismo:
“Yo sé que el ataque de los colectivistas de toda especie contra la economía de mercado libre pretende socavar la función del empresario. Por tanto, si el deseo de uniones colectivas llega a calar incluso en el frente de los empresarios mismos, pronto llegará el momento, quizá antes de lo que los empresarios creen, en que sobre el plano político surja la cuestión de con qué razones puede seguir defendiéndose aún la propiedad privada en los medios de producción y el libre derecho del empresario a decidir en la economía. La historia probará que, luchando por esta ley sobre cárteles, yo he defendido la posición y la función del empresario libre mejor que todos esos círculos de fanáticos que ven en el cártel la salvación del empresario”.
¿Suena familiar? Quizás la premonitoria reflexión de Erhard ayude a dimensionar lo que nos ocurrió tras 15 años de astorismo-bergarismo. En su momento ambos economistas parecieron haber enterrado en el baúl de los recuerdos su antigua profesión de fe marxista, dando un giro neoliberal que no pocos desprevenidos interpretaron como señal de aceptación de la superioridad del mercado en la organización económica. La realidad, sin embargo, demostró algo muy distinto y el Uruguay se fue sumergiendo en un desmadre de concentración empresarial y cartelización no visto desde hace más de un siglo, con graves consecuencias en términos de pérdida de empleos, desaparición de pymes y el consecuente aumento de las desigualdades. Además de favorecer la creación de rentas de todo tipo y color, este modelo permitió incluso la carrera estelar de algunos dirigentes sindicales que, fondeados en empresas monopólicas, lograron beneficios extraordinarios para sus representados a costa del resto de los trabajadores uruguayos; esos mismos que tienen la mala fortuna de trabajar en sectores competitivos de la economía y que no gozan de ninguna protección. Así es el caso de los comerciantes del litoral, que aguardan con ansiedad la apertura de los puentes, mientras que algunos burócratas en Montevideo los perciben como una anomalía de los mercados, digna de ser corregida por las fuerzas de la naturaleza.
En entrevista con La Mañana la semana pasada, el principal ejecutivo de una importante cadena de supermercados explicaba las ineficiencias en la normativa vigente de importaciones que, según él, “actúa como resguardo del importador”, lo que redunda en precios más altos para los consumidores. Esos mismos consumidores son bombardeados con ofertas de créditos a tasas de interés que superan el 150%, ofrecidos por instituciones financieras que por otra ventanilla captan el ahorro de los uruguayos a cero tasa de interés, sin que ello despierte ninguna reacción visible del regulador. Algunos pequeños comerciantes “incluidos financieramente”, como es el caso de los dueños de estaciones de servicio, dejan entre 15% y 20% de su margen de ganancia en comisiones por tarjetas de crédito o débito. Buscan desde hace años soluciones, pero las mismas no aparecen, como si fuera necesario pedir permiso a las tarjetas. ¿Será que el Fintech solo es un producto para exportación y no puede ser aplicado en territorio nacional? ¿Es razonable que en Uruguay no podamos pagar sin que tengamos que dejar onerosos peajes a las instituciones financieras y POS?
Los lamentables eventos ocurridos en Chile en octubre de 2019 ofrecieron una ventana para observar los efectos de décadas de abuso sobre una población. Es verdad que los disturbios fueron provocados por unos pocos cientos de provocadores organizados. Pero también es verdad que ya existía un caldo de cultivo, con múltiples señales de advertencia que eran sistemáticamente ignoradas por los gobernantes. Un día la población se hartó del abuso –entre otras cosas– de los monopolios, y bastó un pequeño aumento del boleto para que estallara la violencia en Santiago.
Los uruguayos deberíamos prestar más atención a lo ocurrido en Chile, caso que nos debería servir como advertencia de las consecuencias de dejar a la población a merced de posiciones dominantes, protegidas por oscuras regulaciones y reguladores capturados por los propios regulados. Esta era la pesadilla que desvelaba a Erhard. Es en estas cosas donde radica precisamente la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. Los primeros cuidan a su gente.
TE PUEDE INTERESAR