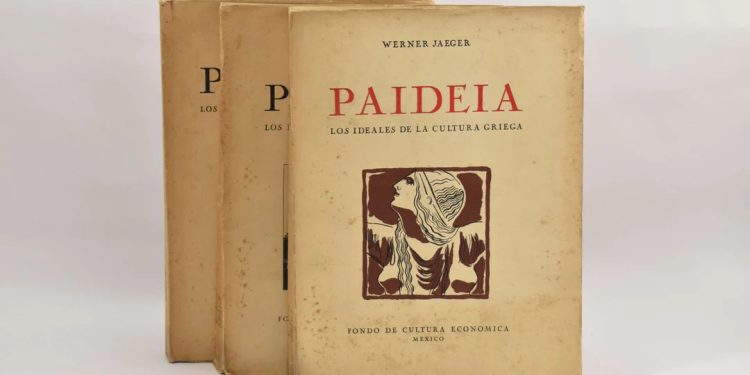Hace unos días, me enganché con Paideia, una magnífica obra del filólogo alemán Werner Jaeger, publicada por primera vez en español en 1942. El libro trata sobre la formación del hombre griego en la Antigüedad clásica. Si bien tiene sus años y versa sobre hechos ocurridos hace más de dos milenios, en tiempos de debacle social, cultural, educativa y moral, siempre es prudente volver a las fuentes…
¿Qué fue lo que diferenció a Grecia de otros pueblos y la convirtió en uno de los pilares sobre los que se levantó la civilización occidental y cristiana?
Los griegos fueron los primeros en filosofar, en preguntarse qué es lo común a todas las cosas, cuál es el primer principio de la realidad. Intuyeron que en la realidad hay un orden y procuraron encontrar la ley que –como dice Jaeger– “actúa en las cosas mismas” y determina ese orden. Así, los griegos descubrieron la ley natural y procuraron regir su vida y su pensamiento por ella.
Tras descubrir que existen unas normas o leyes objetivas, “cuyo conocimiento otorga al pensamiento y a la acción una seguridad antes desconocida”, los griegos descubrieron la auténtica libertad. Una libertad fundada en la verdad de la naturaleza: en la realidad. Por eso Jaeger dice que “la libertad sofrenada sin esfuerzo, que caracteriza al espíritu griego y es desconocida de los pueblos anteriores, descansa en la clara conciencia de una legalidad inmanente a las cosas”. En suma, los griegos tuvieron un sentido innato de lo que significa “naturaleza”, y un sentido filosófico de lo universal. Eso les permitió comprender –y legar a la posteridad– los conceptos de orden natural, de naturaleza humana y de moral objetiva, de las cuales “derivan las normas que rigen la conducta individual y la estructura de la sociedad”.
Esas leyes generales de validez universal están inscritas en lo más profundo del corazón del hombre, que es definido por Aristóteles como zoon politikón (animal político). Para los griegos, lo que distingue al hombre de los demás animales es que está llamado a realizarse en la polis. Esto lo aleja tanto del individualismo, que entiende a la sociedad como una simple suma de individuos aislados, como de la masificación, que ve al hombre como un número al servicio del gobierno de turno.
“La esencia de la educación –dice Jaeger– consiste en la acuñación de los individuos según la forma de la comunidad”. ¿Y cuál era la “forma de la comunidad”, cuál era el gran ideal en el que los griegos procuraban “acuñar” en los jóvenes nobles de su pueblo?
Ese ideal era el areté, que para el varón griego venía a ser algo así como el conjunto de virtudes, capacidades y destrezas del héroe guerrero. Este ideal, en cierto sentido, recuerda el de los santos que procuran vivir las virtudes en grado heroico. La diferencia radica en que los santos procuran la perfección con miras a un fin sobrenatural, mientras que los griegos buscaban alcanzarla por un fin meramente natural: el propio honor, el de su linaje, el de su patria.
El noble griego era un hombre físicamente fuerte, diestro en el manejo de las armas, virtuoso al momento de defender su honor, dispuesto a vivir y a morir por su comunidad. En el esplendor de la Grecia antigua –dice Jaeger–, “era tan imposible un espíritu ajeno al Estado como un Estado ajeno al espíritu”. En Grecia, el verdadero hombre libre no estaba desvinculado de los demás ni convertido en masa: era una persona digna y responsable, consciente de que de él dependía su suerte y la de su prójimo.
¿Por qué importa cómo educaban los griegos? Porque en un mundo en el que unos promueven un individualismo a ultranza, y otros buscan disolver la identidad de las comunidades concretas en una “aldea global” indiferenciada, es necesario formar hombres libres, virtuosos, responsables, defensores de sus tradiciones y comprometidos a fondo con la vida de sus comunidades, empezando por su familia, su patria y su Iglesia.
Y ante una “transformación educativa” que se reduce a una mera instrucción en “competencias” básicas para servir a los intereses de los dueños de la aldea global, proponemos brindar a nuestros jóvenes una formación verdaderamente integral, donde los padres –apoyados, pero no dirigidos por el Estado– puedan hacer de sus hijos hombres auténticamente libres, conocedores de su dignidad, capaces de amar y defender la vida, el honor y la fe de sus comunidades. Eso sí es, para nosotros, auténtica educación.
TE PUEDE INTERESAR: