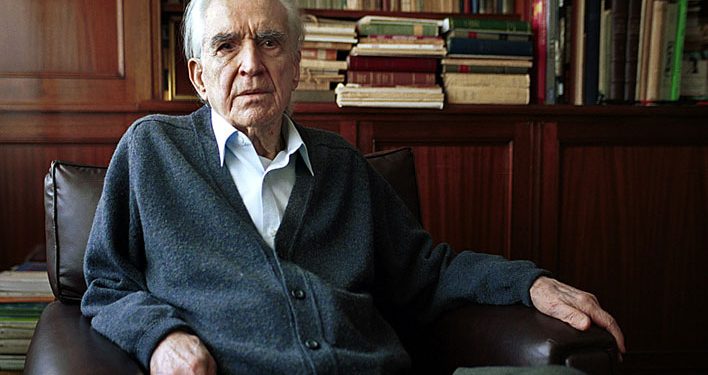El proceso filosófico uruguayo arranca de fines del siglo XVIII. Su punto de partida lo constituye la instalación en 1787, en el colegio franciscano de San Bernardina, de la primera cátedra de filosofía —al par que primera de enseñanza superior— con que haya contado el país. Su desenvolvimiento ulterior ha pasado por distintas etapas, condicionadas por la diversidad de doctrinas y de naciones que lo han ido influyendo.
Del punto de vista doctrinario, las etapas son las mismas que para la totalidad del proceso americano. Ello no obsta, claro está, a la peculiaridad nacional de cada una de ellas, y en particular de las dos que para toda América resultan fundamentales porque aquí —como en Europa— sistematizan dos formas antitéticamente correlacionadas en el desarrollo histórico de la cultura: la escolástica y el positivismo.
El espiritualismo y el positivismo, filosofías irradiadas por la Universidad en la segunda mitad del siglo XIX, fueron escuelas definidas que modelaron la inteligencia nacional y aun la conciencia espiritual del país, en un período decisivo de su desarrollo. En sus respectivos momentos de predominio impusieron ambas una general impregnación anímica, espiritualista o positivista, a todos los aspectos de la vida nacional: enseñanza, política, derecho, literatura, moral, religión.
A cada una correspondió una radical posición de conciencia por la que se expresó a su turno el alma de la época. El concepto de conexión estructural en el mundo histórico, tan bien esclarecido por Dilthey y su escuela, ilustra el significado de esa correspondencia, a cuya luz, acontecimientos y hombres de nuestro inmediato pasado se alzan con una fisonomía nueva en la que muestran su verdadero sentido.
Pero el espiritualismo y el positivismo fueron algo más que dos instancias en la evolución del pensamiento uruguayo. Trabados en los años de su articulación en ardiente polémica, protagonizaron un verdadero drama filosófico, que puso a aquél frente a su mayor crisis histórica y lo constituyó definitivamente como entidad social. Ese drama no fue, al fin, otro que el gran drama filosófico del siglo, promovido por el inusitado ataque que el naturalismo científico llevó al viejo absolutismo metafísico y moral. Asumió los caracteres de una revolución cultural auténtica, consumada hacia el 80 con la consagración del positivismo; revolución precedida y preparada por la que, hacia el 70, había llevado a cabo a su vez el propio espiritualismo al ocasionar, en nombre del racionalismo, la primera ruptura formal de la inteligencia uruguaya con la iglesia católica. Por intermedio de ambas revoluciones sucesivas se transformó sustancialmente la conciencia religiosa al mismo tiempo que la estructura intelectual del país. (En un par de décadas apuramos, en nuestro pequeño “mundo histórico”, las dos grandes crisis espirituales del hombre moderno: la de la fe, típica del siglo XVIII, y la de la razón absolutista, típica del siglo XIX).
El Uruguay no ha conocido conmoción filosófica mayor. La filosofía ha sido en él ulteriormente menos imitadora o menos simplista. Pero no ha sido más íntimamente profesada y vivida en la conciencia de sus clases ilustradas. Lo que la de aquel período cede así en interés, del punto de vista del pensamiento filosófico puro o de la producción original, lo recupera con creces en interés —no menos filosófico— del punto de vista de la vivencia colectiva de la filosofía y de su proyección sociológica en la actividad práctica y la existencia moral de las generaciones que entonces realizaron la cultura intelectual. La filosofía fue para ellas materia de credo y de milicia. “Hay en los pueblos, señor Presidente, una cuestión más vital que la cuestión religiosa, y es la cuestión filosófica”, declaró en pleno Parlamento uno de los actores del drama. Con ello expresaba, en cierto modo, el pensamiento de todos. Por eso ardieron y se consumieron en una verdadera guerra filosófica, sobre la que descendió al fin la paz en el ocaso del siglo con la aparición de nuevas corrientes y estados de espíritu. La inteligencia nacional conserva apenas memoria con fusa de ese trance. Su curso, estrechamente regido por el pensamiento europeo, se ha desenvuelto, más aún que el de otros países de América, como si sendas catástrofes hubieran ido sepultando las sucesivas formaciones históricas. Hay que aplicarse entonces a una verdadera tarea de excavación y exhumación de los estratos culturales superpuestos para saber lo que fuimos. No es ello esencial en la definición de nuestra personalidad conjuntamente con la de la América Latina. Pero el esclarecimiento de la polémica histórica que espiritualismo y positivismo mantuvieron posee todavía otro interés en relación con actuales situaciones filosóficas. Superada, sin duda, en sus términos tradicionales, tiene, sin embargo, la gran significación de expresar con no repetida transparencia un conflicto filosófico radical y por lo mismo persistente. Reconstruirla puede ser útil en nuestro tiempo, cuando las exageraciones en que ha caído la en su hora saludable reacción contra el positivismo, hacen añorar la fecundidad revolucionaria que caracterizó al pensamiento naturalista del siglo XIX. A su reconstrucción, en las circunstancias —modestas del punto de vista intelectual pero profundamente humanas— en que tuvo lugar en el Uruguay, se dedican las páginas que siguen.
Arturo Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, Montevideo, 1968.
TE PUEDE INTERESAR: